Guía de Práctica Clínica para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria. Actualización
Guía de Práctica Clínica para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria. Actualización
Introducción
Introducción a los trastornos del neurodesarrollo. Diagnóstico precoz del trastorno del espectro del autismo y factores genéticos relacionados.
Los trastornos del neurodesarrollo están descritos en la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como “trastornos que se manifiestan, en general, de manera precoz en el desarrollo y caracterizados por un déficit de desarrollo que produce deficiencias del funcionamiento personal, social, académico u ocupacional” (1).
El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo crónico originado por múltiples factores. El DSM‑5-TR y el sistema de clasificación internacional de enfermedades, CIE-11 lo describe como déficits persistentes en la interacción y comunicación social en las personas que lo padecen, acompañado de un comportamiento, actividades o intereses restrictivos y repetitivos (1,2). Abarca un amplio espectro de manifestaciones clínicas y grados de gravedad, desde casos leves hasta trastornos graves. El CIE-11 incluye la inflexibilidad, además de las características restrictivas y repetitivas del comportamiento, actividades e intereses (2).
El término autismo fue utilizado por Kanner en 1943 para definir un trastorno autista del contacto afectivo caracterizado por deficiencias en la comunicación social y comportamiento sensorio-motor inusual y repetitivo (3). En el mismo sentido, Wing y Gould acuñaron en 1979 el término Trastorno del espectro autista, que fue incorporado en el DSM III en 1980 (4,5). Desde entonces se han producido variaciones en la denominación, definición y clasificación, aunque las características centrales no han cambiado sustancialmente.
El TEA fue dividido en subcategorías en el DSM‑IV y redefinido como un trastorno con un espectro de gravedad en el DSM‑5 publicado en 2013 (6,7). El DSM‑5 expone los criterios diagnósticos actualizados sobre los que se apoya la descripción de TEA (7), en consonancia con el CIE-11 actualizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2). En el texto revisado del DSM‑5 publicado en 2022 (DSM‑5‑TR) no se realizaron cambios en cuanto a los criterios diagnósticos o factores de gravedad (1).
Los datos de las últimas décadas constatan un aumento de la prevalencia de TEA, que alcanza el 1 – 1,5 % de la población mundial, con importante variabilidad en las cifras correspondientes a diferentes países y con una proporción 3:1 de hombres frente a mujeres (8). Varios estudios muestran una disparidad de género en el diagnóstico de TEA; en Escocia, el retraso en el diagnóstico de las mujeres con TEA, comparado con los hombres estuvo asociado con el retraso de la derivación de las mujeres para la evaluación por parte de un equipo especializado (9). Otros estudios han observado una dificultad de los equipos profesionales sanitarios para detectar las señales de alarma de posible TEA, especialmente en las niñas y la demanda de las familias para recibir información y un mayor reconocimiento e integración de las mujeres con autismo (10,11).
Los aspectos relacionados con el retraso en el diagnóstico de TEA ponen de relieve la importancia de la detección precoz de los signos de alerta para facilitar el diagnóstico preciso y a una edad temprana. El diagnóstico y seguimiento del TEA requiere la coordinación multidisciplinar de los equipos de Atención Primaria, Atención hospitalaria y unidades de Atención Temprana, con colaboración entre pediatría, neuropediatría, servicios de salud mental infanto-juvenil y otros servicios de atención especializada, para favorecer un proceso asistencial continuo entre equipos de diferentes niveles asistenciales. La familia está involucrada en el proceso de diagnóstico y seguimiento de los niños y niñas con TEA junto con los equipos profesionales sanitarios, para facilitar la detección y derivación, y el mayor beneficio posible para los niños y niñas con TEA. Una buena comunicación con los y las profesionales promueve la participación positiva de las familias en el proceso de diagnóstico y seguimiento de TEA (12). Asimismo, un diagnóstico precoz facilita el apoyo a las familias y el entendimiento del comportamiento del niño o niña, permite la derivación a servicios de diagnóstico, una apropiada intervención en el manejo del cuadro clínico, así como la integración a nivel social y educativo; el conjunto de intervenciones que se favorecen con el diagnóstico precoz tienden a reducir la morbilidad de los niños y niñas con autismo, mejoran los desenlaces de salud y es probable que conduzca a una mejor funcionalidad en la edad adulta (13,14).
En la actualidad no se disponen de marcadores biológicos específicos para el diagnóstico de TEA, y dada la complejidad y variabilidad del cuadro clínico, se requiere un nivel de sospecha alto ante un trastorno del neurodesarrollo en la infancia temprana (15).
En este sentido, se han descrito diversos factores medioambientales y genéticos que podrían estar implicados en el riesgo de desarrollo de este trastorno; los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica podrían actuar en la conexión entre estos factores, con aumento del riesgo y diferencias en la prevalencia de TEA entre niños y niñas (16).
Algunos estudios han detectado una asociación entre determinadas mutaciones genéticas y el desarrollo de autismo en poblaciones incluidas en bases de datos (17-19). Las técnicas de secuenciación masiva han permitido la detección de variantes y mutaciones en genes localizados en el cromosoma X como causa de algunos trastornos del neurodesarrollo. Se ha observado que entre las alteraciones genéticas que afectan a un solo gen, el síndrome de X frágil es el más frecuente en pacientes con TEA (20).
Existen una gran variedad de instrumentos disponibles para su uso en las diferentes fases dentro del proceso de detección de signos y síntomas de TEA (21).
- Instrumentos de cribado para la detección de trastornos del neurodesarrollo: utilizados en población sana durante las visitas de seguimiento de la salud infantil, o ante la preocupación de los familiares.
- Pruebas de triaje o clasificación: facilitan la detección de señales de alerta temprana de TEA en niños y niñas con una alteración en el desarrollo.
- Otros instrumentos más específicos: son utilizados junto con la valoración clínica para la confirmación del diagnóstico de TEA por profesionales expertos dentro de servicios especializados.
Prevalencia
Los trastornos mentales y del neurodesarrollo se encuentran dentro de las principales causas de discapacidad en el mundo y constituyen la segunda causa de años de vida con discapacidad y la séptima causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD). En los primeros 14 años de vida, el TEA representa la 4.ª causa de años de vida con discapacidad (23 %) y AVAD (56 %) (22). En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con una prevalencia de 0,04 % en el decenio de 1970 y 1 – 2 % en la actualidad (23).
Se han propuesto como posibles factores relacionados con el incremento del diagnóstico la asociación con los criterios diagnósticos del DSM‑IV, mayor sensibilización pública y de los y las profesionales, la mejora de la estrategia diagnóstica y mejor comunicación, la sustitución diagnóstica, por coincidencia con otros trastornos, así como un aumento real de la frecuencia del TEA (13,14).
Según la OMS la prevalencia de TEA en 2023 fue del 1 % (24). Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios (13). En el estudio GBD 2019 (Global Burden of Disease) que analizó la prevalencia y carga de 12 enfermedades mentales entre 1990 y 2019 en 204 países, se estimó una prevalencia mundial de autismo de 28,3 millones en 2019 (intervalo de confianza (IC 95 % entre 23,5 y 33,8), de los cuales 21,6 millones eran hombres (IC 95 % entre 18 y 25,8) y 6,7 millones eran mujeres (IC 95 % entre 5,4 y 8,2). (22).
Con el objetivo de actualizar la información sobre prevalencia, se llevó a cabo una revisión sistemática y metaanálisis de estudios de prevalencia de TEA a nivel mundial (25). Se incluyeron 74 estudios, en los que se mostró una variabilidad en la prevalencia desde 0,02 % en China a 3,66 % en Suecia. Europa y Asia son los continentes con menor prevalencia (0,5 % y 0,4 % respectivamente), frente a América, África y Australia (1 %, 1 %, 1,7 % respectivamente). Entre las posibles causas de variabilidad en la prevalencia se destaca el hecho de que el TEA sea definido como un espectro con características diversas, el nivel de conocimiento variable entre los diferentes países, diferencias culturales en la interpretación del comportamiento infantil, variabilidades en los instrumentos de cribado y criterios diagnósticos, falta de instrumentos diagnósticos adaptados a diferentes culturas, año de evaluación, y diferencias en la muestra y población de estudio. Otra revisión sistemática estudió la prevalencia de autismo desde 2012 a 2021 a nivel mundial, y encontró una media de 1 % en los estudios incluidos, y también detectó una amplia variabilidad, con un rango entre 0,01 y 4,36 % (26).
Los resultados sobre prevalencia del proyecto «Autism Spectrum Disorders in Europe» (ASDEU) fueron muy variables entre 12 países participantes. En 631 619 niños y niñas examinados entre 7 y 9 años se observó una prevalencia promedio estimada de 1,22 por 100 con variaciones entre 0,4 y 3,1 por cada 100. El estudio que se realizó en Gipuzkoa como parte de este proyecto mostró una prevalencia del 0,59 % (con un IC del 95 % entre 0,48 % y 0,73 %) (27).
Un estudio transversal en el marco del proyecto EPINED (Neurodevelopmental Disorders Epidemiological Research Project), realizado en Tarragona, estimó una prevalencia de 1,55 / 100 en el rango de edad entre 3 y 5 años; y 1 / 100 entre 10 y 12 años (28).
Variabilidad en la práctica clínica y repercusiones sanitarias
En anteriores versiones de DSM y CIE existía una variabilidad en la clasificación, que se ha unificado a partir del DSM‑5 y CIE-11 (23).
La CIE-11, al igual que el DSM‑5-TR, agrupa las características de autismo en 2 áreas principales, un área que incluye déficits persistentes en la capacidad para iniciar y mantener la reciprocidad en la interacción y la comunicación social y una segunda área que abarca una serie de pautas de comportamientos e intereses restringidos, rígidos y repetitivos. Los déficits se inician, en general, en la infancia temprana y deben ser lo suficientemente importantes como para generar un impacto negativo personal, familiar, social, educativo, ocupacional o de otras áreas importantes del funcionamiento (23). En ocasiones un desarrollo neurológico atípico puede tener un impacto significativo en el funcionamiento de las personas, pero no necesariamente alcanzaría el umbral de diagnóstico para considerarlo un trastorno (15).
Además de la clasificación descrita en el DSM‑5-TR, se ha propuesto otra clasificación basada en las directrices de la clasificación internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (29), con una versión dirigida a la infancia y adolescencia (CIF-IA), desarrollada para ser utilizada universalmente en los sectores de la salud, educación y servicios sociales (30). La CIF-IA, define los componentes de la salud y los componentes del bienestar relacionados con la salud, sobre la base de dos dominios definidos por 2 términos genéricos: 1) Funcionamiento, que abarca todas las funciones corporales, actividades y participación; 2) Discapacidad, término que engloba las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Además, se incluye el término y el concepto de una demora o retraso en la aparición de las funciones, estructuras, actividades y participación en la asignación de un calificador de gravedad. La demora o retraso es utilizado como calificador universal de las funciones y estructuras corporales, así como de las actividades y participación, lo que permite documentar la extensión o magnitud de los retrasos o demoras en la aparición de funciones, estructuras y capacidad y en el desempeño de las actividades y la participación de los niños y niñas, reconociendo que la gravedad de los códigos del calificador puede cambiar con el tiempo.
Algunas guías sobre TEA, como la National Guideline for the Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorders in Australia han incorporado las directrices de esta clasificación, con el objetivo de que el proceso de evaluación del TEA se realice en un marco holístico, dentro de un contexto, y propone que las derivaciones estén basadas en el funcionamiento y las necesidades de la persona con TEA (15, 31)[1].
Otro aspecto de gran variabilidad en la práctica clínica es el uso de instrumentos o escalas de valoración de los signos y síntomas de TEA, que requieren la evaluación de su rendimiento en diferentes etapas dentro del proceso diagnóstico, así como la validación en el contexto y población donde van a ser utilizadas.
La prevalencia de TEA se ha visto influida por las variaciones en las clasificaciones del TEA en las diferentes versiones del DSM y por las modificaciones en la denominación del problema de salud. Estas circunstancias han dificultado el establecimiento de unas directrices homogéneas que faciliten el diagnóstico precoz del TEA en atención primaria. La reducción de la variabilidad en las clasificaciones y criterios utilizados para el diagnóstico de TEA podría disminuir la incertidumbre en las familias y entorno de los niños y niñas ante la aparición de un desarrollo neurológico atípico.
________________________________________________________________________
1 Ha sido publicada en 2024 una nueva actualización de la National guideline for the assessment and diagnosis of autism spectrum disorders in Australia sin cambios relevantes en el contenido de las recomendaciones ni inclusión de nuevas referencias como soporte de las recomendaciones relacionadas con esta actualización.
Estrategia en Salud Mental y Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo
El Plan de Acción sobre salud mental de la OMS 2013-2030, al igual que el Plan anterior, 2013-2020, considera la salud mental como parte integral de la salud y el bienestar. Respecto a la salud mental infantil destaca los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo de la identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como para crear relaciones sociales, o la actitud para aprender a adquirir una educación que en última instancia los capacitará para participar activamente en la sociedad (32). Los objetivos de este Plan de acción son los siguientes: reforzar el liderazgo y una gobernanza eficaces en salud mental, proporcionar servicios de asistencia social y de salud mental integrales, integrados y adaptables en entornos comunitarios, poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental, así como el fortalecimiento de los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental.
La GPC para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009 se desarrolló en el marco de la primera Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2006, actualizada en 2009 y 2021 (33-36).
La nueva Estrategia de Salud Mental del SNS para el periodo 2022-2026 propone 10 líneas estratégicas (36):
- Autonomía y derechos. Atención centrada en la persona.
- Promoción de la salud mental de la población y prevención de los problemas de salud mental.
- Prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida.
- Atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario.
- Salud mental en la infancia y en la adolescencia.
- Atención e intervención familiar.
- Coordinación.
- Participación de la ciudadanía.
- Formación
- Investigación, innovación y conocimiento.
En la línea estratégica 5 se resalta de manera específica la necesidad de reforzar, dentro de la atención primaria de la salud, la promoción de la salud mental y la prevención de problemas psicosociales y de salud mental a medio y largo plazo en las primeras etapas de la vida. Se recomienda de manera específica y concreta el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil mediante el programa de salud infantil y el refuerzo de la atención, destacando la relevancia de la atención y estimulación temprana y la derivación a los servicios de salud mental para diagnóstico, tratamiento e intervención precoz. En el marco de atención a las personas menores con problemas de salud mental, se definieron los siguientes objetivos específicos:
- Atender con prontitud los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia.
- Desarrollar una atención precoz a los problemas de salud mental emergentes en la etapa de desarrollo de la infancia y adolescencia.
- Programar y desarrollar programas de formación continuada dirigidos a profesionales de atención primaria y comunitaria –medicina familiar y comunitaria, pediatría y sus áreas específicas y enfermería de atención primaria y comunitaria– para la evaluación de niños, niñas y adolescentes con riesgo de depresión y otros problemas de salud mental y registrar el perfil de riesgo en su historia clínica.
- Promover programas de formación continuada y de postgrado de profesionales de la salud mental en los trastornos específicos de la infancia y adolescencia.
Dentro de los indicadores descritos en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, se ha definido un indicador de prevalencia de autismo o trastornos del espectro autista en población infantil.
La Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, publicada en 2015, constituye un marco de referencia en la definición de acciones estatales, autonómicas y locales para contribuir a ofrecer en todos los territorios una orientación común que garantice la igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de personas con TEA y sus familias (37). En esta estrategia se recogen 15 líneas transversales: 1) Concienciación y sensibilización; 2) Accesibilidad; 3) Investigación; 4) Formación de profesionales; 5) Detección y diagnóstico; 6) Atención temprana; 7) Intervención integral y especializada; 8) Salud y atención sanitaria; 9) Educación; 10) Empleo; 11) Vida independiente; 12) Inclusión social y participación ciudadana; 13) Justicia y empoderamiento de derechos; 14) Apoyo a las familias; 15) Calidad, equidad y sostenibilidad de los servicios. El Plan de Acción resultado de la Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo para el periodo 2023-2027 ha sido publicado en 2024 (38).
En la actualización de la GPC para la Atención del trastorno del espectro autista en la infancia en Atención Primaria se abordan los aspectos relacionados con el diagnóstico de TEA y su detección precoz, con la incorporación de la perspectiva de los pacientes y su entorno familiar, para un mejor conocimiento de las demandas de información adecuada para el manejo de la situación ante una sospecha de TEA. En esta guía se utilizará de modo indistinto el término «autismo» y trastorno del espectro del autismo.
Alcance y objetivos
La actualización de la GPC para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria aborda la definición y clasificación del TEA en el DSM‑5, los criterios diagnósticos y detección precoz, estrategias de manejo de sospecha de TEA en Atención Primaria y el seguimiento de niños y niñas con TEA en este ámbito, así como los valores y preferencias de los pacientes y su entorno familiar.
El objetivo principal de esta guía es actualizar la definición y clasificación de TEA, así como las recomendaciones establecidas en la versión anterior de la guía elaborada en 2009 relacionadas con su diagnóstico, como ayuda a profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la toma de decisiones para la atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria.
Los objetivos específicos son:
- Fomentar que pediatras y profesionales de medicina de atención primaria aumenten su capacidad de identificar de forma precoz signos de sospecha de trastornos del espectro autista en niños y niñas.
- Facilitar que enfermeros y enfermeras de atención primaria e incluso otros profesionales relacionados con la detección precoz (profesionales de la psicología clínica, farmacia, docencia y orientación), sean capaces de reconocer precozmente los signos de alerta propios de un trastorno del espectro autista.
- Proporcionar a profesionales sanitarios de atención primaria la información adecuada a suministrar a las familias ante un caso de sospecha de TEA.
- Favorecer la capacitación de profesionales de atención primaria para actuar de forma coordinada y eficaz a la hora de realizar el seguimiento de los niños y niñas con TEA en atención primaria.
La población diana son los niños y niñas menores de 6 años de edad, periodo que abarca a la mayoría de los diagnósticos de TEA y que coincide con el periodo de seguimiento de atención temprana.
Al igual que en la versión anterior, no se incluirán recomendaciones dirigidas únicamente a población adolescente y adultos.
Los usuarios potenciales de la guía son profesionales que trabajan en el ámbito de atención primaria (medicina familiar y comunitaria, pediatría y sus áreas específicas, enfermería pediátrica y enfermería familiar y comunitaria, trabajo social, psicología, farmacia comunitaria). Dado el contenido del documento elaborado, la información podría ser de utilidad para otros profesionales implicados en la detección y atención del TEA, tanto del ámbito educativo (educadores en general y equipos de orientación) como de servicios sociales, Unidades de Atención Temprana y/o Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo.
La guía pretende contribuir a:
- Mejorar la atención sanitaria de los pacientes, ofreciéndoles las alternativas de intervención que más beneficios obtengan en las investigaciones llevadas a cabo y publicadas en la literatura científica.
- Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.
Recomendaciones
Definición y clasificación del TEA
¿Cuál es la definición del trastorno del espectro autista en la quinta edición (texto revisado) del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM‑5-TR por sus siglas en inglés) y qué cuadros clínicos incluye?
¿Cómo se clasifica el TEA dentro del DSM‑5-TR?
Bibliografía
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Fifth edition. Text Revision. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2022.
2. International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11.
6. Association AP, editor. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-IV. 1994.
7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5. Fifth edition. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
43. Wing L. The definition and prevalence of autism: A review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1993 Jan;2(1):61-74. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02098832.
44. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Autism spectrum disorder in under 19s: support and management Clinical guideline. London: NICE; 2013 (NICE publication nº 170; last updated June 2021. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg170
45. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2016. (SIGN publication no. 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk.
46. Ministry of Health. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline (2nd edn). Wellington: Ministry of Health. 2016.
47. Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent Méthode Recommandations pour la pratique clinique. 2018; Available from:URL: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
En los niños menores de 6 años ¿qué criterios diagnósticos debe cumplir un cuadro clínico para clasificarlo dentro de la categoría de TEA en el DSM‑5-TR?
En niños menores de 6 años ¿Son útiles los criterios diagnósticos establecidos en los manuales DSM‑5-TR o CIE-11 para el diagnóstico del TEA??
RECOMENDACIONES
1. El GAG decidió retirar la siguiente recomendación.
Se recomienda a los profesionales implicados en la detección de niños con TEA, sobre todo a aquellos con poca experiencia, usar los manuales diagnósticos del DSM‑IV‑TR y/o CIE‑10.
Justificación
Se consideró que la recomendación relacionada con el uso de manuales diagnósticos DSM‑IV y CIE‑10 de la guía 2009 no estaba vigente ni era aplicable a la práctica clínica actual. No fue posible la actualización de la recomendación referida en la guía 2009 acerca del uso de los criterios DSM y CIE, al no localizarse evidencia de calidad que comparara los criterios diagnósticos de los manuales más recientemente actualizados con versiones anteriores. En las guías seleccionadas la evidencia localizada fue heterogénea y de calidad baja; esta circunstancia junto a que no se localizaron revisiones sistemáticas y estudios primarios que cumplieran los criterios de inclusión, no permitió la selección de una base de evidencia que apoyara una nueva recomendación.
Consideraciones adicionales
Como se ha expuesto en el capítulo anterior, la clasificación de TEA en el DSM‑5 publicado en 2013 presentó un cambio sustancial respecto a la anterior versión. Algunas guías internacionales que abordan el TEA no han considerado emitir recomendaciones sobre el uso de las diferentes versiones de DSM. Sin embargo, todas las guías localizadas coincidieron en que debían utilizarse los criterios descritos en DSM‑5 para el diagnóstico de TEA.
En general, los estudios individuales incluidos en las guías localizadas, que compararon el diagnóstico entre DSM‑IV y DSM‑5, fueron de baja o muy baja calidad.
La guía australiana 2018 incluyó una recomendación favorable al uso de DSM‑5, basada en consenso. En esta guía se incorporaron 6 referencias procedentes de una búsqueda específica sobre el diagnóstico de TEA que abarcó la evidencia desde la publicación del DSM‑5 en 2013 hasta 2016 (48-53). Solo el estudio de Dawkins 2016, calificado como nivel de evidencia III (estudio descriptivo no experimental), evaluó el acuerdo diagnóstico entre DSM‑IV y DSM‑5, utilizando Childhood Autism Rating Scale 2 (CARS2) como escala de evaluación y Autism Diagnostic Observation Schedule 2 (ADOS‑2) como patrón de referencia. Dawkins et al mostró resultados de diagnóstico de TEA en 183 niños. Cuando se utilizaron los criterios del DSM‑IV, 127 niños fueron diagnosticados de TEA, 9 se incluyeron en el grupo de Síndrome de Asperger, 6 se consideraron dentro del trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS) y 41 participantes no cumplieron los criterios para el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo; cuando se utilizó DSM‑5, se clasificaron como TEA 134 participantes y 49 no cumplieron los criterios diagnósticos.
En la versión de la New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline publicada en 2016, se consideró que los criterios diagnósticos DSM‑5 eran útiles, al ser más simples y claros que los criterios DSM‑IV y al incorporar las medidas de la gravedad del TEA, la inclusión de los comportamientos sensoriales, y enfatizar en la identificación de un conjunto de dificultades que un individuo puede experimentar. En esta guía se incorporó una actualización publicada en 2014 que abordaba las implicaciones del DSM‑5 para el diagnóstico de TEA (54). El principal objetivo de este documento no fue juzgar los cambios en los criterios diagnósticos reflejados en el DSM‑5 sino abordar los cambios necesarios que debían realizarse para incorporar los nuevos criterios diagnósticos en la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder 2016. Se llevó a cabo una revisión sistemática sobre los cambios en los criterios diagnósticos publicados en el manual DSM‑5, que abarcó estudios desde 2004 hasta 2014. 93 estudios fueron considerados relevantes para la revisión. Las indicaciones preliminares de la utilidad clínica de los nuevos criterios diagnósticos fueron positivas. En los ensayos de campo, la fiabilidad interobservador fue buena, aunque la muestra para el diagnóstico de TEA fue pequeña y se requeriría una verificación en una población más amplia. Los criterios diagnósticos revisados podrían ser aceptables y factibles en los ensayos realizados en un entorno de práctica rutinaria, al menos para los participantes que siguieron un entrenamiento significativo. Se identificaron 14 estudios que investigaron el diagnóstico de TEA, comparando los resultados obtenidos con los criterios diagnósticos del manual DSM‑5 frente a DSM‑IV. Los estudios mostraron resultados consistentes con una mejora de la especificidad para DSM‑5 (menos personas sin TEA en las que se produjo un error en el diagnóstico) pero una disminución de la sensibilidad (capacidad de diagnosticar correctamente a las personas con TEA), aunque se observaron diferencias metodológicas y limitaciones en los estudios incluidos. La nueva versión de la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder publicada en 2022 no ha incorporado nueva evidencia que comparara los criterios diagnósticos de DSM IV y DSM 5 y no ha realizado ninguna modificación de las recomendaciones relacionadas (55).
La guía elaborada por Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN 145 Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders incluyó en el resumen de evidencia 3 estudios con resultados referidos al rendimiento diagnóstico y fiabilidad interobservador de los criterios DSM‑IV y CIE‑10 (56-58). Estos estudios coinciden con los presentados como base de evidencia en la GPC para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009. En la actualización de la guía SIGN 145, realizada en 2019, y dirigida a la localización de GPC, informes de HTA, RS y metaanálisis, no se localizó evidencia que permitiera la actualización de la recomendación relacionada con los criterios diagnósticos (59).
Otra guía analizada elaborada por la Haute Autorité de Santé (HAS), Trouble du spectre de l’autisme 2018, recomendó formular el diagnóstico de TEA en referencia al DSM‑5 en espera de la entrada en vigor de CIE-11 (47). No se localizó en esta guía evidencia relacionada con los criterios diagnósticos DSM‑5.
La guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum 128, revisada en 2017, no ha actualizado las recomendaciones en las que hace referencia a la clasificación DSM y CIE, aunque la evidencia localizada a través de las actualizaciones periódicas de esta guía mostró que un diagnóstico de TEA era menos común con DSM‑5 que con DSM‑IV o DSM‑IV-TR, y refirieron que esta evidencia podría modificar las recomendaciones relacionadas con los criterios diagnósticos utilizados (14). 4 publicaciones mostraron resultados acerca de la proporción de niños y niñas diagnosticados de TEA con DSM‑IV que mantenían el diagnóstico cuando se aplicaban los criterios definidos en DSM‑5 (2 estudios retrospectivos y 2 revisiones sistemáticas) (60-63). El estudio de Zander et al incluyó 127 niños diagnosticados de TEA siguiendo los criterios DSM‑IV (60). El acuerdo diagnóstico entre los criterios DSM‑IV-TR y DSM‑5 valorado con la escala Vineland Adaptative Behavior (VABS) fue variable: cuando se aplicó un umbral para un nivel de discapacidad leve, el cumplimiento de criterios DSM‑5 fue del 88 %; con un umbral para un nivel de discapacidad moderado se observó un 69 % de cumplimiento, y con un umbral para un nivel de discapacidad grave, el cumplimiento fue del 33 %. El estudio de Maenner et al mostró que el 81,2 % de los niños y niñas clasificados como TEA con los criterios diagnósticos DSM‑IV, cumplieron los criterios diagnósticos descritos en el DSM‑5 (61). La revisión sistemática llevada a cabo por Smith et al mostró que entre el 50 y el 75 % de los niños y niñas diagnosticados de TEA con DSM‑IV mantenían el diagnóstico cuando se aplicaban los criterios del DSM‑5 (62).
La revisión sistemática de Kulage 2014 se realizó con el objetivo principal de estimar los cambios en la frecuencia de diagnóstico de TEA cuando se utilizan los criterios DSM‑5 (63). Esta revisión fue actualizada en 2019, comparando los datos más recientes sobre el diagnóstico de TEA basado en las dos últimas versiones de los criterios diagnósticos de DSM (64). Los resultados mostraron que un número significativo de personas que cumplieron los criterios DSM‑IV para el diagnóstico de TEA no cumplieron los criterios DSM‑5. Los estudios primarios incluidos en esta revisión no cumplieron los criterios para ser incluidos en un perfil de evidencia elaborado con la metodología GRADE. Se seleccionaron los 2 estudios más relevantes para realizar un resumen narrativo de los resultados mostrados. Un estudio realizado en 123 participantes reclutados en colegios de Málaga con diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo basado en los criterios del DSM‑IV, aplicó los criterios diagnósticos del DSM‑5, con el siguiente resultado: 57 participantes cumplieron los criterios para el diagnóstico de TEA y 66 participantes no cumplieron los criterios para este diagnóstico (65). De estos resultados no se pueden extraer conclusiones acerca del rendimiento diagnóstico de los criterios descritos en DSM‑5 para TEA, puesto que los niños y niñas fueron diagnosticados en un primer momento como TGD, siguiendo los criterios de DSM‑IV y CIE‑10, y esta definición no es equiparable a TEA en DSM‑5.
Otro estudio incluido en la revisión de Kulage comparó el acuerdo diagnóstico utilizando los criterios descritos en DSM‑IV y DSM‑5 para TEA en un grupo de 18 participantes, con un resultado de 78 % de acuerdo (16 participantes) (66). El escaso tamaño muestral no permite inferir una conclusión sobre el acuerdo diagnóstico entre los criterios.
Bibliografía
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Fifth edition. Text Revision. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2022.
14. National Institute for Health and Care Excellence. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis Clinical guideline. London: NICE; 2011 (NICE publication nº 128; Last updated December 2017. Disponible en: www.nice.org.uk/guidance/cg128
47. Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent Méthode Recommandations pour la pratique clinique. 2018; Available from:URL: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
48. Falkmer T, Anderson K, Falkmer M, Horlin C. Diagnostic procedures in autism spectrum disorders: a systematic literature review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jun;22(6):329-40. DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-013-0375-0.
49. Grodberg D, Weinger PM, Halpern D, Parides M, Kolevzon A, Buxbaum JD. The autism mental status exam: sensitivity and specificity using DSM-5 criteria for autism spectrum disorder in verbally fluent adults. J Autism Dev Disord. 2014 Mar;44(3):609-14. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-013-1917-5.
50. Hedley D, Nevill RE, Monroy-Moreno Y, Fields N, Wilkins J, Butter E, et al. Efficacy of the ADEC in Identifying Autism Spectrum Disorder in Clinically Referred Toddlers in the US. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2337-48. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-015-2398-5.
51. Grodberg D, Siper P, Jamison J, Buxbaum JD, Kolevzon A. A Simplified Diagnostic Observational Assessment of Autism Spectrum Disorder in Early Childhood. Autism Res. 2016 Apr;9(4):443-9. DOI: https://doi.org/10.1002/aur.1539. Epub 2015 Aug 25.
52. Dawkins T, Meyer AT, Van Bourgondien ME. The Relationship Between the Childhood Autism Rating Scale: Second Edition and Clinical Diagnosis Utilizing the DSM-IV-TR and the DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Oct;46 (10):3361-8. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2860-z.
53. Smith CJ, Rozga A, Matthews N, Oberleitner R, Nazneen N, Abowd G. Investigating the accuracy of a novel telehealth diagnostic approach for autism spectrum disorder. Psychol Assess. 2017 Mar;29(3):245-252. DOI: http://doi.org/10.1037/pas0000317
54. Broadstock, Marita. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline supplementary paper on implications of DSM-5 for the diagnosis of ASD. Christchurch: INSIGHT Research; 2014. URL: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26607061
55. Whaikaha – Ministry of Disabled People and Ministry of Education. 2022. Aotearoa New Zealand Autism Guideline: He Waka Huia Takiwātanga Rau: Third edition. Wellington: Whaikaha – Ministry of Disabled People. Published by Whaikaha – Ministry of Disabled People PO Box 1556, Wellington 6140, New Zealand. URL: https://www.whaikaha.govt.nz/assets/Autism-Guideline/Aotearoa-New-Zealand-Autism-Guideline-Third-Edition.pdf
56. Volkmar FR, Cicchetti DV, Bregman J, Cohen DJ. Three diagnostic systems for autism: DSM III, DSM III-R, and ICD-10. J Autism Dev Disord. 1992 Dec;22(4):483-92. DOI: http://doi.org/10.1007/BF01046323
57. Volkmar FR, Klin A, Siegel B, Szatmari P, Lord C, Campbell M, et al. Field trial for autistic disorder in DSM-IV. Am J Psychiatry. 1994 Sep;151(9):1361-7. DOI: http://doi.org/10.1176/ajp.151.9.1361.
58. Klin A, Lang J, Cicchetti DV, Volkmar FR. Brief report: Interrater reliability of clinical diagnosis and DSM-IV criteria for autistic disorder: results of the DSM-IV autism field trial. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):163-7. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005415823867.
59. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Scoping report 2019. Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2019. (SIGN publication no 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk
60. Zander E, Bölte S. The New DSM-5 Impairment Criterion: A Challenge to Early Autism Spectrum Disorder Diagnosis? J Autism Dev Disord. 2015 Nov;45 (11):3634-43. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2512-8. PMID: 26123009.
61. Maenner MJ, Rice CE, Arneson CL, Cunniff C, Schieve LA, Carpenter LA, et al. Potential impact of DSM-5 criteria on autism spectrum disorder prevalence estimates. JAMA Psychiatry. 2014 Mar;71(3):292-300. DOI: http://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.3893.
62. Smith IC, Reichow B, Volkmar FR. The Effects of DSM-5 Criteria on Number of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2541-52. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2423-8.
63. Kulage KM, Smaldone AM, Cohn EG. How will DSM-5 affect autism diagnosis? A systematic literature review and meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2014 Aug;44(8):1918-32. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-014-2065-2.
64. Kulage KM, Goldberg J, Usseglio J, Romero D, Bain JM, Smaldone AM. How has DSM-5 Affected Autism Diagnosis? A 5-Year Follow-Up Systematic Literature Review and Meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2020 Jun;50(6):2102-2127. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-019-03967-5.
65. Romero M, Aguilar JM, Del-Rey-Mejías Á, Mayoral F, Rapado M, Peciña M, et al. Psychiatric comorbidities in autism spectrum disorder: A comparative study between DSM-IV-TR and DSM-5 diagnosis. Int J Clin Health Psychol. 2016 Sep-Dec;16(3):266-275. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.03.001.
66. Jashar DT, Brennan LA, Barton ML, Fein D. Cognitive and Adaptive Skills in Toddlers Who Meet Criteria for Autism in DSM-IV but not DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Dec;46 (12):3667-3677. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2901-7.
Detección precoz
Actualizado a fecha: 20/08/2025
Actualizado a fecha: 20/08/2025
Actualizado a fecha: 20/08/2025
Actualizado a fecha: 20/08/2025
Seguimiento de la salud infantil para la detección precoz de TEA
¿Cómo debe ser el seguimiento de la salud infantil en Atención Primaria para detectar precozmente alteraciones en el desarrollo?
RECOMENDACIONES
1. Profesionales sanitarios y del ámbito de la educación deben comentar regularmente con los padres y madres el desarrollo psicomotor, intelectual y conductual de sus hijos e hijas (al menos entre los 8 – 12 meses, entre los 12 y 24 meses, entre los 2 – 3 años y entre 4 – 5 años) como parte del seguimiento de la salud infantil (D, vigente).
2. Los equipos profesionales sanitarios deben incorporar un alto nivel de vigilancia en los campos de desarrollo social, juego, lenguaje y comportamiento para la identificación temprana de los TEA y otros trastornos del neurodesarrollo (D, vigente).
3. En la vigilancia del desarrollo infantil en Atención Primaria, como ayuda para detectar cualquier trastorno del desarrollo, incluidos los TEA, es aconsejable el uso de escalas (como la escala Haizea-Llevant desarrollada en nuestro contexto) (Anexo 2) (BPC, vigente).
Justificación
El GEG estuvo de acuerdo en que se mantuvieran vigentes las 3 recomendaciones referidas al seguimiento infantil en la guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria. Estas recomendaciones están relacionadas con la importancia de valorar entre los equipos profesionales sanitarios y del ámbito de la educación y los familiares, el desarrollo psicomotor, intelectual y conductual de los niños y niñas en diferentes etapas del desarrollo, el seguimiento en los campos de desarrollo social, juego, lenguaje, comportamiento y actividades de la vida diaria, así como el uso de la escala Haizea-Llevant para el seguimiento del desarrollo dentro del programa de la salud infantil en Atención Primaria.
Justificación detallada
En la revisión de las referencias de todas las guías seleccionadas, así como en la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios, no se localizaron referencias que pudiera actualizar la base de evidencia relacionada con las recomendaciones referidas al seguimiento de la salud infantil, incluidas en la guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria.
Bibliografía
33. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. 2009. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf
Señales de alerta
¿Existen señales de alerta/criterios de sospecha específicos del TEA útiles para la detección precoz en Atención Primaria?
RECOMENDACIONES
1. Los y las profesionales sanitarios deben monitorizar el desarrollo de los niños y niñas sanos teniendo en cuenta las “señales de alerta” propuestas (Anexo 2) (D, √, vigente):
- Señales de alerta inmediata.
- Compendio de señales de alerta de TEA según periodos de edad.
2. Al considerar la posibilidad de autismo tener en cuenta que (débil a favor, adoptada):
- Los signos y síntomas deben ser analizados en el contexto del desarrollo general del niño y niña o joven.
- Los signos y síntomas no siempre son reconocidos por padres, madres, cuidadores, los propios niños, niñas, jóvenes o por otros profesionales.
- Cuando los niños y niñas mayores o jóvenes presentan por primera vez un posible autismo, los signos o síntomas pueden haber sido previamente enmascarados por mecanismos de afrontamiento del niño, niña, joven y/o un entorno de apoyo.
- Es necesario tener en cuenta la variación cultural, pero no se debe asumir que el retraso del lenguaje es debido a que el castellano no es el primer idioma de la familia o por dificultades auditivas tempranas.
- El diagnóstico de autismo puede fallar en niños, niñas o jóvenes con una discapacidad intelectual.
- El diagnóstico de autismo puede fallar en niños, niñas o jóvenes que son verbalmente capaces.
- El autismo puede estar infradiagnosticado en las niñas.
- La información importante sobre el desarrollo temprano puede no estar fácilmente disponible, por ejemplo, en algunos niños, niñas, jóvenes vigilados o tutelados y los incluidos en el sistema judicial.
- Los signos y síntomas pueden no ser explicados por experiencias perturbadoras en el hogar o problemas mentales o enfermedad física de los padres y madres.
Justificación
Se ha mantenido vigente una recomendación a favor del seguimiento del desarrollo en la infancia teniendo en cuenta las “señales de alerta” de trastorno del neurodesarrollo.
Se ha adoptado una recomendación procedente de la guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum, favorable al análisis de los signos y síntomas de posible TEA en el contexto del desarrollo general en la infancia o juventud, teniendo en cuenta, la variabilidad cultural, de género, capacidad intelectual, capacidad verbal, así como la posibilidad de que pudieran no ser reconocidos o estar enmascarados por mecanismos de afrontamiento del paciente en un entorno de apoyo. El grupo elaborador de la guía NICE (GEG NICE) consideró el balance beneficio riesgo favorable, la importancia para los pacientes y sus familias/cuidadores y que la evaluación podría no suponer un coste añadido relevante con respecto a la práctica clínica habitual.
Justificación detallada
No se localizó evidencia que actualizara la recomendación referida al seguimiento de las señales de alerta, incluida en la Guía para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009. La exploración de las referencias incluidas en todas las guías actualizadas, así como el análisis de revisiones sistemáticas y estudios primarios, no aportó nueva evidencia que pudiera actualizar las referencias incluidas en la guía 2009 (69-72).
El GAG estuvo de acuerdo en adoptar la evaluación de la calidad de la evidencia y los juicios llevados a cabo por el grupo elaborador de la Guía NICE CG128 para desarrollar la recomendación sobre las características del análisis de los signos y síntomas de TEA. Se consideró que el beneficio del diagnóstico de TEA era superior al daño de un posible diagnóstico erróneo, considerando al niño y niña o joven en conjunto, buscando la combinación de signos y síntomas para identificar patrones de comportamiento y desarrollo. Cuando los profesionales sanitarios consideren la derivación del niño o niña a otro nivel asistencial para el reconocimiento de un posible autismo, valorarán factores como el entorno en el que el niño y niña es observado, la gravedad y duración de signos o síntomas, el impacto en los niños, niñas, jóvenes y en sus familias o cuidadores, quién está preocupado, la duración de la preocupación, y la presencia de signos y síntomas junto con factores de riesgo y otra información.
Balance beneficio-riesgo: la evaluación de los signos y síntomas revisados no requiere la realización de pruebas invasivas o complejas, por lo que no debería causar ningún daño al paciente. Debido a ello el grupo consideró que el balance beneficio-riesgo era favorable a la evaluación de signos y síntomas, al representar un impacto importante en la toma de decisiones sobre el plan de cuidados y los tratamientos, y podría favorecer la planificación de aspectos personales y familiares.
Valoración de los desenlaces por parte de los pacientes: el grupo de trabajo consideró que la mayoría de los pacientes, una vez informados de los pros y contras, estarían de acuerdo con la recomendación adoptada.
Recursos requeridos: la mayoría de síntomas y signos que se emplean en la práctica clínica habitual para predecir TEA pueden hacerse mediante una evaluación clínica sin costes importantes.
Se acordó incorporar como información relevante una tabla de signos y síntomas, basada en la desarrollada por la guía NICE CG128, en la cual se muestra una clasificación de los signos y síntomas atendiendo a diferentes aspectos de la interacción social (lenguaje hablado, respuesta a otras personas, interacción con otras personas o contacto visual) y del comportamiento (juegos y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades).
De la evidencia a la recomendación
¿Es prioritario este problema?
Sí.En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con cifras de 0,04 % en el decenio de 1970 a 1-2 % de prevalencia en la actualidad (23).
La presentación clínica de TEA es muy variable, con diferentes grados de gravedad que oscilan desde síntomas leves a cuadros con importante discapacidad.
¿Cuál es la exactitud de los síntomas/signos de sospecha de TEA?
No exacto.La GPC NICE 128 presentó un perfil de evidencia que incluyó la evaluación de la calidad y los resultados de exactitud diagnóstica de los signos y síntomas, clasificados según los grupos de edad anteriormente descritos. El perfil de evidencia correspondiente a los niños y niñas en edad preescolar (de 0 a 5 años) ha sido adoptado por el grupo de actualización de la guía e incorporado al marco EtD correspondiente a la pregunta 6, que puede ser consultado en el material metodológico.
La evidencia relacionada con el rendimiento diagnóstico de los signos y síntomas procede de 9 estudios observacionales con diseño caso-control con un total de 490 participantes identificados en 4 grupos (3 grupos que abarcaban desde los 0 a los 19 años y un grupo que incluyó niños y niñas de cualquier edad con discapacidad intelectual) (73-81). 6 de los 9 estudios aportaron datos de niños y niñas de 0 a 5 años (75,76,78-81). No se localizaron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que actualizaran estos estudios.
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la exactitud de los signos/síntomas de sospecha de TEA?
Muy baja.La calidad de la evidencia relacionada con los signos y síntomas en niños, niñas y jóvenes hasta los 19 años, basada en 9 estudios (73-81), y en niños y niñas de 0 a 5 años, basada en 6 estudios, fue considerada muy baja por el grupo desarrollador de la guía NICE CG128 (75,76,78-81).
Para el grupo de edad de 0 a 5 años, la única combinación de signos que cumplió el umbral de exactitud diagnóstica previamente establecido (80 % de sensibilidad y especificidad, considerando el 70 % como límite más bajo del IC 95 %) para sospechar un TEA fue la siguiente: señalar protodeclarativo, seguimiento de la mirada y juego de simulación.
La edad de la población del estudio del que procedían estos datos fue menor de 2 años, por lo que no estaba claro cómo generalizar los resultados para una población de mayor edad. Aunque estos signos reflejan ampliamente la experiencia clínica del GEG NICE, indicaron un número muy pequeño de signos/síntomas de utilidad para detectar el autismo en diferentes edades. No se identificaron estudios que compararan la efectividad de signos o síntomas individuales (o combinaciones) como señales de alarma que requirieran la derivación para una evaluación diagnóstica de autismo.
Una parte de la evidencia no tuvo ningún uso práctico y en general no fue de ayuda para la elaboración de un listado de signos/síntomas indicativos para una derivación. Dada la escasa evidencia, las recomendaciones respecto a cuándo derivar se basaron en la opinión de los expertos del GEG NICE.
¿Existe incertidumbre importante o variabilidad sobre cómo valoran los pacientes los desenlaces principales?
Desconocido.¿El balance entre efectos deseables y no deseables favorece a la intervención o a la comparación?
Favorece la intervención.La evidencia no abordó directamente posibles beneficios o daños asociados al reconocimiento de autismo y la decisión de derivar a un equipo especializado. El punto de vista del GEG NICE 128 fue que cualquier niño, niña o joven con problemas relacionados con el desarrollo o comportamiento requería una evaluación cuidadosa. En algunos casos, es posible que no haya motivos reales para la ansiedad y resolver las dudas puede ser una estrategia apropiada y útil. Cuando haya motivos para la preocupación, una evaluación clínica sería necesaria. En algunos niños y niñas atendidos en Atención Primaria podría considerarse apropiada la derivación a un centro de desarrollo infantil, una terapia del habla y lenguaje o la atención en Servicios de Salud Mental del niño, niña y adolescente. Para aquellos niños en los que el profesional sanitario se plantee la posibilidad de un diagnóstico de autismo, debería ofrecerse una derivación a un equipo especializado. Existen beneficios al establecer la naturaleza de cualquier trastorno del comportamiento o desarrollo. El GEG NICE reconoció que la decisión de derivar a un equipo de autismo podría condicionar un diagnóstico incorrecto, que podría tener consecuencias negativas para los niños, niñas, jóvenes y sus familias. Por ello consideraron importante que la guía debía proporcionar recomendaciones para establecer un diagnóstico de autismo lo más exacto posible. En general, el GEG NICE consideró que los beneficios de la detección de TEA superaban los potenciales daños de un diagnóstico erróneo.
¿El coste-efectividad de la intervención favorece la intervención o la comparación?
Favorece la intervención.No se localizó evidencia que abordara el coste-efectividad del reconocimiento de signos / síntomas de autismo. El consenso del GEG NICE fue que el uso de la tabla de signos y síntomas y unos criterios claros de derivación por sospecha de diagnóstico de TEA podría aumentar las tasas de derivaciones, pero también, mejorar el reconocimiento de aquellos que requieren una evaluación, independientemente de si finalmente fueron diagnosticados de TEA u otro trastorno. Aunque el diagnóstico no sea confirmado, la derivación inicial podría conducir a una identificación temprana de otros trastornos del neurodesarrollo o de la comunicación, lo que supondría un uso coste-efectivo de los recursos. El listado de signos y síntomas podría tranquilizar a los familiares y cuidadores de la escasa probabilidad de autismo en sus hijos o hijas y reducir consultas y costos innecesarios. El consenso del GEG NICE es que, si aumentaban las derivaciones, el proceso de toma de decisiones debía ser rápido, simple y efectivo en la identificación de los niños y niñas que debían someterse a una evaluación diagnóstica específica de autismo, ya que esta es la parte de mayor coste dentro del procedimiento diagnóstico. Es importante que la decisión sobre quién debe ser evaluado sea lo más exacta posible, ya que en caso contrario podría aumentar los tiempos de espera y el costo. Es necesario sopesar el beneficio adicional de una identificación y derivación correcta en los niños y niñas con autismo con el coste adicional para el NHS y el estrés que supone para la familia la valoración de aquellos sin autismo. No se localizaron datos para ayudar al GEG NICE en sus consideraciones, pero el consenso del grupo es que los beneficios superarían los costes.
¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?
Desconocido.¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?
Desconocido.¿Es factible implementar la intervención?
Desconocido.Tabla GRADE
Bibliografía
23. Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 30, 961–984 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4
67. Farmer, J., Kanne, S., Kilo, M., & Mantovani, J. Autism spectrum disorders: Missouri best practice guidelines for screening, diagnosis, and assessment. Jefferson City, USA: Thompson Foundation for Autism and the Division of Developmental Disabilities, Missouri Department of Mental Health. 2010. URL: https://dmh.mo.gov/media/pdf/autism-guidelines-clinicians
68. Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M; American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb;53(2):237-57. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.10.013.
69. Filipek PA, Accardo PJ, Baranek GT, et al. The screening and diagnosis of autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 1999; 29: 439-484. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021943802493.
70. National Autism Plan for Children (NAPC) : Plan for the identification, assessment, diagnosis and access to early interventions for pre-school and primary school age children with autism spectrum. National Autistic Society. London (GB): National Autistic Society; 2003.
71. Chawarska K, Volkmar FR. Chapter 8: Autism in Infancy and Early Childhood. In: Volkmar FR, Paul R, Klin A et al., eds. Handbook of autism and pervasive develomental disorders 3a Edition. Vol. 1: Diagnosis, development, neurology and behavior.2005; New Jer. In. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470939345.ch8
72. Guía para la atención de niños con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud. 2007. URL: https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/guia-atencion-ninos-trastornos-espectro-autista-atencion-pr.ficheros/327770-
GUIA%20AUTISMO%20EN%20A%20PRIMARIA.pdf
73. Stone WL. Can autism be diagnoses accurately in children under 3 years. Child Psychol Psychiatry. 1999;40:219-226. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-7610.00435
74. South M, Ozonoff S, McMahon WM. Repetitive behavior profiles in Asperger syndrome and high-functioning autism. J Autism Dev Disord. 2005 Apr;35(2):145-58. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-004-1992-8.
75. Ozonoff S, Macari S, Young GS, Goldring S, Thompson M, Rogers SJ. Atypical object exploration at 12 months of age is associated with autism in a prospective sample. Autism. 2008 Sep;12(5):457-72. DOI: https://doi.org/10.1177/1362361308096402.
76. Dawson G, Toth K, Abbott R, Osterling J, Munson J, Estes A, et al. Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. Dev Psychol. 2004 Mar;40(2):271-83. DOI: http://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.271.
77. Ingram DH, Mayes SD, Troxell LB, Calhoun SL. Assessing children with autism, mental retardation, and typical development using the Playground Observation Checklist. Autism. 2007 Jul;11(4):311-9. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361307078129.
78. Werner E, Dawson G, Osterling J, Dinno N. Brief report: Recognition of autism spectrum disorder before one year of age: a retrospective study based on home videotapes. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):157-62. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005463707029.
79. Nadig AS, Ozonoff S, Young GS, Rozga A, Sigman M, Rogers SJ. A prospective study of response to name in infants at risk for autism. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Apr;161(4):378-83. DOI: http://doi.org/10.1001/archpedi.161.4.378.
80. Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Swettenham J, Nightingale N, Morgan K, et al. Psychological markers in the detection of autism in infancy in a large population. Br J Psychiatry. 1996 Feb;168(2):158-63. DOI: http://doi.org/10.1192/bjp.168.2.158.
81. Charman T, Swettenham J, Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Drew A. Infants with autism: an investigation of empathy, pretend play, joint attention, and imitation. Dev Psychol. 1997 Sep;33(5):781-9. DOI: http://doi.org/10.1037//0012-1649.33.5.781.
Escalas de detección precoz
¿Qué escalas de evaluación de sospecha de TEA son más efectivas?
RECOMENDACIONES
1. El cribado poblacional para el TEA no está recomendado con los instrumentos desarrollados actualmente (C, vigente).
2. Tener en cuenta que los instrumentos para identificar a los niños, niñas y jóvenes con una mayor probabilidad de autismo pueden ser útiles para recopilar información sobre los signos y síntomas de autismo de una manera estructurada pero no son esenciales y no deben ser utilizados para realizar o descartar un diagnóstico de autismo (débil adoptada).
También se debe tener en cuenta que:
- Un resultado positivo en las herramientas para identificar una mayor probabilidad de autismo puede respaldar la decisión de derivar por sospecha de autismo, aunque también puede deberse a razones distintas al autismo.
- Un resultado negativo no descarta el autismo.
Justificación
Se ha mantenido vigente una recomendación en contra del cribado poblacional para TEA con los instrumentos actualmente disponibles.
Se adoptó una recomendación procedente de la guía NICE Autism: Recognition, Referral and Diagnosis of Children and Young People on the Autism Spectrum CG128, que indicó la utilidad de los instrumentos de identificación del TEA para la recopilación de manera estructurada de información sobre los signos / síntomas de autismo, destacando la importancia de contemplar la posibilidad de que un resultado positivo o negativo podría no corresponder en todos los casos con un diagnóstico de TEA o ausencia de la enfermedad, respectivamente.
El balance de las consecuencias deseables y no deseables fue considerado favorable al uso de los instrumentos o escalas de evaluación de sospecha de TEA para recopilar información de una manera estructurada; sin embargo, el grupo de trabajo consideró que el balance no era favorable al uso de estos instrumentos con el objetivo de realizar o descartar un diagnóstico de autismo.
Valoración de los desenlaces por parte de los pacientes: el GAG consideró que la mayoría de los pacientes, una vez informados de los pros y contras, estarían de acuerdo con la recomendación adoptada.
Recursos requeridos: la mayoría de los instrumentos disponibles para la identificación de signos o síntomas de autismo en la práctica clínica habitual podrían emplearse en una evaluación clínica sin costes importantes.
Justificación detallada
La investigación de evidencia relacionada con la idoneidad de las escalas de evaluación para el cribado poblacional de TEA no localizó nueva evidencia que apoyara su uso en esta situación. Se consideró que la recomendación sobre el cribado poblacional de TEA debía permanecer vigente (recomendación C), basado en un nivel de evidencia 4 (Guía SIGN 2007, UK National Screening Committee 2009) (83,84).
La guía SIGN 145 incluyó como base de evidencia una revisión sistemática que analizó instrumentos de cribado en habla inglesa, así como la recomendación elaborada sobre este tema por el Comité de Cribado Nacional de Reino Unido en 2012 (85). Los autores encontraron lagunas en la evidencia sobre la prueba de cribado de TEA y sugirieron que la implementación de un programa de cribado de TEA podría ser prematuro. En 2022 se publicó una actualización de este documento en el que se analizó si la evidencia en los últimos 10 años había abordado las lagunas de evidencia identificadas con anterioridad (86). Se investigó la estabilidad diagnóstica de TEA en niños y niñas menores de 6 años, la exactitud de los instrumentos de cribado de TEA, así como la efectividad de las intervenciones en niños y niñas con TEA que habían sido identificados mediante un cribado poblacional. Se concluyó que un diagnóstico de TEA en menores de 5 años podría no ser estable, que los instrumentos de cribado poblacional para TEA no presentaban una adecuada sensibilidad y valor predictivo positivo y podría no ser aceptable para los padres, y no estaba claro que la intervención fuera efectiva. Por tanto, la revisión de la evidencia no indicó que el cribado de TEA debiera ser recomendado en población infantil de 5 o menos años de edad. La recomendación sobre el programa de cribado de autismo ha sido archivada en el listado de recomendaciones del UK NSC y no se llevarán a cabo nuevas actualizaciones periódicas; se reabrirá la investigación en caso de que nueva evidencia publicada tenga probabilidad de un efecto significativo sobre la recomendación.
Además, se localizó un informe elaborado por AHRQ, basado en una revisión sistemática de la evidencia sobre los beneficios y daños del cribado rutinario de TEA en un entorno de Atención Primaria, enfocado a estudios sobre el uso de instrumentos de cribado en niños menores de 36 meses en un entorno de cribado universal (87). Este informe incluyó la versión revisada del M-CHAT (M-CHAT-TR), que es un instrumento utilizado para detección de signos y síntomas de TEA en niños con trastorno del neurodesarrollo. Los autores refirieron que el enfoque del autismo en EE. UU., basado en la vigilancia pediátrica, el cribado de desarrollo general y la detección de los familiares, en la actualidad no detecta la mayoría de niños menores de 4 años con problemas de autismo.
M-CHAT y M-CHAT-R/F (M-CHAT revisado con entrevista de seguimiento) mostraron un valor predictivo positivo cercano al 50% en atención primaria para los niños y niñas entre 16 y 30 meses. No se localizaron estudios que compararan desenlaces a largo plazo del cribado frente a no cribado. Los autores concluyeron que se necesitaba más investigación para determinar los beneficios y daños del cribado en la población general.
La US Preventive Services Task Force (USPSTF) elaboró una recomendación basada en el informe AHRQ 2016 en la que concluyó que la evidencia era insuficiente para evaluar el balance beneficios / daños del cribado de TEA en población infantil en la que no se había detectado un motivo de preocupación por parte de los familiares o por un profesional de la salud (88). No se han publicado actualizaciones de este informe. El proceso de revisión se inició en 2021 con la publicación de un borrador del plan de investigación para la actualización de la recomendación sobre el cribado en niños y niñas entre los 12 y 36 meses, y se llevará a cabo la evaluación de estudios que analicen cualquier programa de detección de autismo (incluidos los combinados con cribado y vigilancia del desarrollo). Se abordarán los beneficios y daños de las pruebas de detección en la población infantil general, sin selección de subgrupos de población con riesgo elevado. Además, se incluirán estudios de terapia ocupacional y del habla dirigidos a la población incluida.
De la evidencia a la recomendación
¿Es prioritario este problema?
Sí.En las últimas décadas se ha constatado un aumento generalizado de personas diagnosticadas de autismo, con cifras que variaron desde 0,04 % en el decenio de 1970 a 1 – 2 % de prevalencia en la actualidad (23). El diagnóstico de autismo es complejo y requiere un nivel de alerta desde el inicio de los primeros síntomas/signos de un trastorno del neurodesarrollo.
En el SNS se realiza, dentro del programa de salud infantil, el cribado de trastornos del neurodesarrollo, mediante instrumentos de evaluación como la escala Haizea-Llevant.
En la fase siguiente del procedimiento diagnóstico, enfocada a una detección más específica, se dispone de una gran variedad de instrumentos que podrían ayudar a diferenciar signos y síntomas de trastornos del neurodesarrollo compatibles con un posible cuadro de TEA.
¿Cuál es la exactitud de las escalas de evaluación de sospecha de TEA?
Muy inexacta.El grupo elaborador de la guía NICE CG128 acordó un umbral de exactitud en la predicción para los instrumentos o escalas de detección precoz de sospecha de TEA para toda la guía. Ninguna de las escalas evaluadas cumplió los niveles predefinidos de exactitud diagnóstica (80 % de S y E con el umbral más bajo del IC de 95% de 70%).
La evidencia con respecto a estas escalas de detección de un mayor riesgo de presentar autismo fue muy limitada y la exactitud insuficiente, basada en estudios observacionales no controlados y de muy baja calidad.
Las escalas de triaje de signos y síntomas de sospecha de TEA requieren la traducción y validación previas en la población en la que van a ser utilizadas. Por ello, se investigó la validación de estas escalas en población española. Se localizó una revisión sistemática que fue llevada a cabo con el objetivo principal de identificar instrumentos para el cribado de TEA específicamente desarrollados para la población de habla española o que habían sido traducidos y adaptados para su uso en esta población (89).
De los 5 instrumentos incluidos para la síntesis de resultados en esta revisión, 3 fueron evaluados en hispanohablantes pero no validados en nuestro contexto (Autism detection in Early Childhood ADEC, Social communication Questionnaire SCQ y Checklist for Autism in Toddlers CHAT); el instrumento Autism Spectrum Assessment for Hispanic Children (ASA-HiCh) fue evaluado en un estudio con un tamaño de muestra pequeño y un amplio rango de edad de los participantes, circunstancias que fueron consideradas limitaciones importantes para generalizar los resultados. Solo 2 instrumentos fueron considerados adecuadamente evaluados y validados en población residente en España, adaptándose a las diferencias culturales y de lenguaje, el M-CHAT y M-CHAT-R/F.
Una revisión sistemática publicada en 2023 analizó los aspectos relacionados con el desarrollo, traducción y datos de rendimiento diagnóstico disponibles de instrumentos y cuestionarios para el cribado y diagnóstico de TEA en idioma español (90). Se localizaron 21 instrumentos disponibles en español, de los que 17 correspondían a instrumentos de cribado y 4 de uso en el diagnóstico de TEA. No se localizaron nuevos instrumentos para la detección precoz de sospecha de TEA validados en población residente en España.
La primera adaptación al español de M-CHAT fue publicada en 2011 en un estudio que incluyó una muestra inicial de 2480 niños y una muestra adicional de 2055 niños, para evaluar la fiabilidad de la nueva versión (91). Los resultados de la versión española adaptada fueron similares a la validación original (92). En otro estudio posterior, se administró el instrumento a 9524 niños atendidos entre los 18 y 24 meses en visitas dentro del programa de salud infantil entre 2005 y 2012 (93).
Más recientemente, se llevó a cabo otro estudio para la traducción, implementación y evaluación de la versión española de M-CHAT-R/F realizado en consultas de pediatría pertenecientes al SNS (94). En este estudio, 6625 niños fueron estratificados dentro de dos grupos de edad, uno que incluía el rango de 14 – 24 meses y otro de 23 – 36 meses.
Los resultados del rendimiento diagnóstico expuestos en los estudios primarios localizados sobre M-CHAT y M-CHAT R/F en población española se han incorporado dentro del marco EtD correspondiente a esta pregunta. Estos resultados deben valorarse con cautela, ya que fueron realizados en estudios observacionales no controlados, y los datos son recogidos por los familiares, lo que añade subjetividad.
En la revisión de la literatura, no se localizó evidencia que actualizara los estudios sobre la escala Autónoma analizados en la guía para el manejo de pacientes en Atención Primaria 2009 (95). El proceso de validación de la escala Autónoma fue realizado sobre una población de 109 personas entre 5 – 31 años, clasificada en tres grupos: uno compuesto por niños, niñas y jóvenes diagnosticados de trastorno de Asperger, otro de autismo no asociado a discapacidad intelectual, y otro con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los resultados estimaron una sensibilidad entre 97,8 % y 100 % y una especificidad entre 98,9 y 72 % para los puntos de corte 37 y 36 respectivamente, con un 30,2 % de falsos positivos en el punto de corte 36. Los autores aconsejaron la derivación a partir del punto de corte 36. La correlación interjueces (0,83) y test-retest (0,94 para los padres y madres y 0,97 para los profesores) dieron resultados positivos (33).
Todas las guías seleccionadas coincidieron en que las escalas de evaluación podrían ayudar a la recopilación de los signos y síntomas de sospecha de TEA de manera estructurada, aunque no se recomendó ninguna escala específica para confirmar o descartar el diagnóstico de sospecha de TEA.
¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre la exactitud de la prueba?
Muy bajaLa guía NICE CG128 incluyó 9 estudios para elaborar las tablas de evidencia que apoyaron esta recomendación. Estos estudios fueron llevados a cabo en Australia (96,97), Canadá (98,99), Suecia (100,101), Reino Unido (102) y EE.UU. (103,104). 5 de los estudios incluyeron niños menores de edad preescolar (96-98,102,103) y uno de escuela primaria (103). Ningún estudio incluyó niños de escuela secundaria exclusivamente. 3 estudios incluyeron niños de edad preescolar y escuela primaria (95,99,103) y 2 incluyeron grupos de todas las edades (102,103).
La evidencia consideró un número limitado de instrumentos actualmente en uso en el SNS del Reino Unido. 5 estudios examinaron el cuestionario SCQ (Social Communication Questionnaire) (96,98,99,103,104), 2 el cuestionario M-CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) (98,104), 2 el cuestionario ABC (101,102) y uno el DBC-ES (Developmental Behaviour Checklist – Early Screen) (97).
La evaluación de la calidad no abordó las limitaciones relacionadas con inconsistencia o evidencia indirecta de los estudios individuales, debido a que se trataba de estudios observacionales no controlados.
La evaluación de la calidad de la revisión sistemática de Alonso-Esteban et al., y de los estudios primarios relacionados con escalas validadas en nuestro contexto se expone en el material metodológico.
¿Existe incertidumbre importante o variabilidad sobre cómo valoran los pacientes los desenlaces principales?
Desconocido¿El balance entre efectos deseables y no deseables favorece la intervención o la comparación?
Favorece la intervención.¿El coste-efectividad de la intervención favorece la intervención o la comparación?
Favorece la intervenciónNo se identificó evidencia que considerara el coste-efectividad del uso de estos instrumentos para apoyar decisiones.
¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?
Desconocido.¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?
Desconocido.¿Es factible implementar la intervención?
Probablemente favorece a la intervenciónTabla GRADE
Bibliografía
23. Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 30, 961–984 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4
33. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. 2009. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf
82. Mawle E, Griffiths P. Screening for autism in pre-school children in primary care: Systematic review of English Language tools. Int J Nurs Stud. 2006 Jul 1;43(5):623–36. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.011.
83. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders. A national clinical guideline- Edinburgh, Scotland: Healthcare Improvement Scotland. 2007. URL: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101321862-pdf
84. UK National Screening Committee. What is Screening? URL: https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/nhs-screening/.
85. Allaby M; Sharma M. Screening for Autism Spectrum Disorders in Children below the age of 5 years. Draft report for the UK National Screening Committee. 2012. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/document/624ae1d3-ffcb-4eaa-bc0e-53a8aaa78661/download.
86. UK NSC external review. A review of screening for autism spectrum disorders in pre-school children under the age of 5 years. 2022. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/review/evidencesummary/download-documents/external_review/
87. McPheeters ML, Weitlauf A, Vehorn A, Taylor C, Sathe NA, Krishnaswami S, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Feb. Report No.: 13-05185-EF-1.
88. Siu AL; US Preventive Services Task Force (USPSTF); Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Baumann LC, Davidson KW, Ebell M, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016 Feb 16;315(7):691-6. DOI: http://doi.org/10.1001/jama.2016.0018.
89. Alonso-Esteban Y, Marco R, Hedley D, Uljarevié M, Barbaro J, Canal-Bedia R, et al. Screening instruments for early detection of autism spectrum disorder in Spanish speaking communities. Psicothema. 2020 May;32(2):245-252. DOI: http://doi.org/10.7334/psicothema2019.340.
90. DuBay M, Lee H, Palomo R, Evidence map of Spanish language parent- and self-report screening and diagnostic tools for autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. 2023;102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2023.102117.
91. Canal-Bedia R, García-Primo P, Martín-Cilleros MV, Santos-Borbujo J, Guisuraga-Fernández Z, Herráez-García L, et al. Modified checklist for autism in toddlers: cross-cultural adaptation and validation in Spain. J Autism Dev Disord. 2011 Oct;41 (10):1342-51. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-010-1163-z.
92. Robins DL, Fein D, Barton ML, Green JA. The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord. 2001 Apr;31(2):131-44. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1010738829569.
93. García Primo P, Santos Borbujo J, Martín Cilleros M V., Martínez Velarte M, Lleras Muñoz S, Posada De La Paz M, et al. Programa de detección precoz de trastornos generalizados del desarrollo en las áreas de salud de Salamanca y Zamora. An Pediatría. 2014 May 1;80(5):285–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.06.030
94. Magán-Maganto M, Canal-Bedia R, Hernández-Fabián A, Bejarano-Martín Á, Fernández-Álvarez CJ, Martínez-Velarte M, et al. Spanish Cultural Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised. J Autism Dev Disord. 2020 Jul;50(7):2412-2423. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-018-3777-5.
95. Belinchón M, Hernández JM, Sotillo M. Capítulo 5: Escala Autónoma para la detección del Síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento. En: Personas con Síndrome de Asperger. Funcionamiento, detección y necesidades.2008; Madrid. URL: https://www.uam.es/uam/media/doc/1606858123975/escalaautonoma.pdf
96. Allen CW, Silove N, Williams K, Hutchins P. Validity of the social communication questionnaire in assessing risk of autism in preschool children with developmental problems. J Autism Dev Disord. 2007 Aug;37(7):1272-8. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-006-0279-7.
97. Gray KM, Tonge BJ, Sweeney DJ, Einfeld SL. Screening for autism in young children with developmental delay: an evaluation of the developmental behaviour checklist: early screen. J Autism Dev Disord. 2008 Jul;38(6):1003-10. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-007-0473-2.
98. Eaves LC, Wingert HD, Ho HH, Mickelson EC. Screening for autism spectrum disorders with the social communication questionnaire. J Dev Behav Pediatr. 2006 Apr;27(2 Suppl):S95-S103. DOI: http://doi.org/10.1097/00004703-200604002-00007.
99. Eaves LC, Wingert H, Ho HH. Screening for autism: agreement with diagnosis. Autism. 2006 May;10(3):229-42. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361306063288.
100. Ehlers S, Gillberg C, Wing L. A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. J Autism Dev Disord. 1999 Apr;29(2):129-41. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1023040610384.
101. Nordin V, Gillberg C. Autism spectrum disorders in children with physical or mental disability or both. II: Screening aspects. Dev Med Child Neurol. 1996 Apr;38(4):314-24. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1996.tb12097.x.
102. Goodman R, Minne C. Questionnaire screening for comorbid pervasive developmental disorders in congenitally blind children: a pilot study. J Autism Dev Disord. 1995 Apr;25(2):195-203. DOI: http://doi.org/10.1007/BF02178504.
103. Corsello C, Hus V, Pickles A, Risi S, Cook EH Jr, Leventhal BL, et al. Between a ROC and a hard place: decision making and making decisions about using the SCQ. J Child Psychol Psychiatry. 2007 Sep;48(9):932-40. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01762.x.
104. Snow AV, Lecavalier L. Sensitivity and specificity of the Modified Checklist for Autism in Toddlers and the Social Communication Questionnaire in preschoolers suspected of having pervasive developmental disorders. Autism. 2008 Nov;12(6):627-44. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361308097116.
Edad mínima de sospecha
¿Cuál es la edad mínima en la que es posible la detección de signos de alerta o señales de alarma que indiquen un posible TEA?
Pregunta complementaria: ¿A qué edad debe incluirse el TEA en el diagnóstico diferencial de los trastornos del neurodesarrollo?
RECOMENDACIONES
1. Los y las profesionales deben vigilar la presencia de posibles señales de alarma desde al menos los 6 meses de edad (C, √, vigente).
2. Dado que no se ha evidenciado una edad mínima para detectar alteraciones, la derivación a Atención Especializada puede ser considerada a cualquier edad en que se sospeche un TEA (BPC, vigente).
3. El TEA debe ser incluido en el diagnóstico diferencial en los niños y niñas de cualquier edad en los que se detectan signos o síntomas de alerta de trastorno del neurodesarrollo (BPC, de novo).
Justificación
Se han mantenido vigentes las recomendaciones sobre la vigilancia de señales de alarma desde al menos los 6 meses y la consideración de derivar a cualquier edad en la que se sospeche un TEA.
En la revisión sistemática realizada para la actualización de esta pregunta no se localizó evidencia de calidad para apoyar una recomendación sobre la edad mínima en la que es posible la detección de signos o síntomas compatibles con un posible TEA. Tampoco se localizó evidencia que pudiera actualizar la base de evidencia de la guía 2009 para la elaboración de la recomendación sobre la edad de vigilancia apropiada de posibles señales de alarma de TEA.
Sobre la base de la evidencia indirecta y los juicios emitidos por los miembros del GAG sobre los criterios incluidos en el marco EtD se redactó una declaración de BPC que fue aprobada por unanimidad por el GAG.
Justificación detallada
Evidencia indirecta de muy baja calidad mostró resultados concordantes con la recomendación y BPC desarrollada en la guía 2009, por lo que se acordó mantenerla vigente y elaborar una nueva BPC para incluir el diagnóstico diferencial de TEA a cualquier edad como refuerzo para la práctica clínica. Los estudios localizados fueron muy heterogéneos y de escasa consistencia y calidad por lo que no cumplieron los criterios para ser incluidos en un perfil de evidencia elaborado con la metodología GRADE y que aportara como desenlace principal la edad más temprana de detección de signos/síntomas de TEA.
Aunque no se localizó evidencia para apoyar una recomendación sobre la edad mínima de detección de signos de alarma, el GAG consideró relevante la detección de signos precoces desde al menos los 6 meses y, la evaluación y seguimiento por parte del profesional sanitario.
El GAG consideró que incluir el autismo en el diagnóstico diferencial con otros trastornos del neurodesarrollo a cualquier edad implicaba que los clínicos valoraran la posibilidad de autismo, con lo que sería posible obtener un beneficio neto importante con escasos costes y daños sobre los niños y niñas y sus familias.
De la evidencia a la recomendación
¿Es prioritario este problema?
Sí.El cuadro clínico de TEA presenta signos y síntomas variables a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo, así como particularidades de comportamiento de cada niño y niña. En algunos casos los criterios diagnósticos podrían no ser claros y el diagnóstico diferencial con otros trastornos del desarrollo podría presentar grandes dificultades.
El diagnóstico diferencial del TEA se plantea, en general, a partir de los 2 años de vida, sin embargo, estudios que recogen la preocupación de los padres y madres informan que indicios de un retraso en el neurodesarrollo pueden producir preocupación en los familiares cercanos alrededor de los 18 meses o incluso antes (72).
¿Cuál es la magnitud de los efectos deseables esperados?
Desconocida.No se localizó evidencia sobre el impacto en los niños, niñas y sus familias de la edad mínima de detección de signos y síntomas de alarma. Se localizó evidencia heterogénea y de escasa calidad sobre la edad de detección de síntomas / signos de sospecha de TEA, por lo que no fue posible la elaboración de un perfil de evidencia que incluyera el impacto de la detección de signos/síntomas de alerta a edad temprana.
La guía 2009 no aportó evidencia concluyente acerca de la edad mínima para poder detectar alteraciones compatibles con un TEA. Un estudio de cohortes con una muestra de 150 participantes, se presentó como el estudio de mayor calidad donde se identificaron las primeras manifestaciones de trastorno del neurodesarrollo en el primer año de vida en un grupo de participantes hermanos de niños y niñas diagnosticados de TEA y en los que se confirmó el diagnóstico con posterioridad (110). Los síntomas más relevantes en la población de alto riesgo de TEA se han analizado en revisiones posteriores (111,112). 5 de los 26 estudios incluidos en la revisión de Tanner et al., presentaron datos de investigación cuantitativa y cualitativa sobre la detección de síntomas entre los 6 y 12 meses en niños y niñas con alto riesgo de TEA.
En una revisión realizada en 2014 Daniels and Mandell informaron un promedio de edad de diagnóstico entre 38 y 120 meses (113). Van’t Hof et al., en una revisión posterior analizó la edad de diagnóstico de TEA en estudios publicados entre 2012 y 2019 (114) e incluyó un análisis de un subgrupo de niños que fueron posteriormente diagnosticados de TEA. Se halló una media de edad de diagnóstico de 43,18 meses (IC 95 % entre 39,79 y 46,57) y una mediana entre 30 y 68 meses. Aunque no se analizaron los factores que influyeron en la edad de diagnóstico, los autores destacaron el subtipo de diagnóstico de TEA, diagnósticos adicionales y género como factores con interés clínico, aunque consideraron que se requerirían más estudios para evaluar la amplia variedad de factores que podrían influir en la edad de diagnóstico y usar un diseño de estudio que permitiera ajustar las covariables.
En la guía australiana se localizó evidencia indirecta basada en 2 estudios prospectivos sin grupo control realizados en 2007 y 2008 con población consecutiva, que analizaron la estabilidad en el diagnóstico de TEA, valorada con DSM‑IV y utilizando varios instrumentos o escalas para confirmar el diagnóstico. Se observó que, para una pequeña proporción de niños y niñas diagnosticados de TEA, podría realizarse un diagnóstico fiable y válido a los 2 años de edad, llevado a cabo por un clínico experimentado, siendo este diagnóstico relativamente estable a lo largo del tiempo (115,116). Los resultados de uno de los estudios mostraron que en un grupo de 31 participantes con edad comprendida entre los 14 y los 25 meses, 21 de ellos fueron diagnosticados de autismo en una primera visita con una media de edad de 21,6 meses (DE 3.2); en 19 participantes se confirmó el diagnóstico a los 15 meses de la primera visita (edad media de 34,8 meses y de 3,9) (115).
En otro estudio con 77 participantes se diagnosticó autismo a 46 en una primera visita (edad media 2 años y 3 meses, desviación estándar (DE) de 5 meses y un rango entre 16 meses y 2 años). Se confirmó el diagnóstico en 32 participantes (70 %) en una segunda visita realizada alrededor de los 4 años (edad media de 4 años y 5 meses, DE de 8 meses y un rango entre 3,5 años y 6 años y 10 mes) (116).
¿Cuál es la magnitud de los efectos no deseables esperados?
Desconocida.No se localizó evidencia relacionada con los efectos no deseables de detección de signos de alerta temprana a una determinada edad.
¿Cuál es la certeza global en la evidencia sobre los efectos?
Desconocida.¿Existe incertidumbre o variabilidad importante sobre cómo los pacientes valoran los desenlaces principales?
Desconocida.No evidencia procedente de investigación.
El balance entre los efectos deseables y no deseables esperados, ¿favorece a la intervención o a la comparación?
Desconocido.No evidencia procedente de investigación.
¿Cuál sería el impacto en la equidad en salud?
Desconocido.No se ha realizado revisión sistemática del tema.
¿Es aceptable la opción para los agentes implicados?
Desconocida.No se identificó evidencia relacionada con la aceptabilidad.
¿Es factible la implementación de la opción?
Desconocido.No se identificó evidencia relacionada con la factibilidad de la intervención.
Bibliografía
64. Kulage KM, Goldberg J, Usseglio J, Romero D, Bain JM, Smaldone AM. How has DSM-5 Affected Autism Diagnosis? A 5-Year Follow-Up Systematic Literature Review and Meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2020 Jun;50(6):2102-2127. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-019-03967-5.
72. Guía para la atención de niños con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud. 2007. URL: https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/guia-atencion-ninos-trastornos-espectro-autista-atencion-pr.ficheros/327770-GUIA%20AUTISMO%20EN%20A%20PRIMARIA.pdf
105. Shaw KA, Maenner MJ, Bakian AV, Bilder DA, Durkin MS, Furnier SM, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. MMWR Surveill Summ. 2021 Dec 3;70(10):1-14. DOI: http://doi.org/10.15585/mmwr.ss7010a1
106. Shaw KA, Bilder DA, McArthur D, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. MMWR Surveill Summ 2023;72(No. SS-1):1–15. URL: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7201a1
107. Bent CA, Dissanayake C, Barbaro J. Mapping the diagnosis of autism spectrum disorders in children aged under 7 years in Australia, 2010-2012. Med J Aust. 2015 Apr 6;202(6):317-20. DOI: http://doi.org/10.5694/mja14.00328
108. Brignell A, Harwood RC, May T, Woolfenden S, Montgomery A, Iorio A et al. Overall prognosis of preschool autism spectrum disorder diagnoses. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 28;9(9):CD012749. DOI: http://doi.org/10.1002/14651858.CD012749.pub2.
109. Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb ;53(2):237–57. PMID: 24472258. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.10.013.
110. Zwaigenbaum L, Bryson S, Rogers T, Roberts W, Brian J, Szatmari P. Behavioral manifestations of autism in the first year of life. Int J Dev Neurosci. 2005 Apr-May;23(2-3):143-52. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2004.05.001.
111. Zwaigenbaum L, Bauman ML, Stone WL, Yirmiya N, Estes A, Hansen RL, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder: Recommendations for Practice and Research. Pediatrics. 2015 Oct;136 Suppl 1(Suppl 1):S10-40. DOI: http://doi.org/10.1542/peds.2014-3667C.
112. Tanner A, Dounavi K. The Emergence of Autism Symptoms Prior to 18 Months of Age: A Systematic Literature Review. J Autism Dev Disord. 2021 Mar;51(3):973-993. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-020-04618-w.
113. Daniels AM, Mandell DS. Explaining differences in age at autism spectrum disorder diagnosis: a critical review. Autism. 2014 Jul;18(5):583-97. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361313480277.
114. Van ‘t Hof M, Tisseur C, van Berckelear-Onnes I, van Nieuwenhuyzen A, Daniels AM, Deen M, et al. Age at autism spectrum disorder diagnosis: A systematic review and meta-analysis from 2012 to 2019. Autism. 2021 May;25(4):862-873. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361320971107.
115. Chawarska K, Klin A, Paul R, Volkmar F. Autism spectrum disorder in the second year: stability and change in syndrome expression. J Child Psychol Psychiatry. 2007 Feb;48(2):128-38. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01685.x.
116. Kleinman JM, Ventola PE, Pandey J, Verbalis AD, Barton M, Hodgson S, et al Diagnostic stability in very young children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 2008 Apr;38(4):606-15. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-007-0427-8.
Estrategias para el seguimiento de niños y niñas con TEA en Atención Primaria
Actualizado a fecha: 20/08/2025
¿Cómo planificar la consulta de los niños y niñas con TEA en Atención Primaria? y ¿Qué aspectos deben ser explorados/seguidos en la consulta de Atención Primaria de los niños y niñas con TEA?
RECOMENDACIONES
1. Los y las profesionales deberán tener en cuenta la sintomatología y los trastornos conductuales de los niños y niñas con TEA para preparar, en coordinación con los padres y madres, las consultas del niño o niña y prevenir confusión o sobreestimulación y posibles problemas de salud o hábitos de riesgo (BPC, vigente).
2. Conviene filiar a los niños y niñas con TEA en cuanto al nivel madurativo (cociente intelectual o nivel de desarrollo) por ser un importante factor pronóstico, que condiciona la evolución global (aprendizajes, comunicación, habilidades sociales). (C, vigente).
3. Los equipos profesionales pueden utilizar intervenciones con apoyo visual como el uso de pictogramas, viñetas, imitación en muñecos, para apoyar los procesos de comunicación en los niños y niñas con TEA. Ejemplo, para mostrarles el instrumental, procedimientos y técnicas, exploración del dolor y otros síntomas. (B, vigente).
4. Los y las profesionales deberán utilizar frases cortas, simples, sin dobles sentidos para comunicar previamente al niño y niña lo que se le va a hacer, y utilizar órdenes directas cuando hay que solicitarles algo, utilizando la ayuda de los padres y madres para entenderles y comunicarse (D, vigente).
5. En la consulta de niños y niñas con TEA, los y las profesionales de Atención Primaria deberían tener en cuenta (√, vigente):
- Coordinarse con los padres y madres para que estos anticipen la consulta al niño y niña.
- Procurar que no esperen en la sala de espera mucho tiempo, sobre todo si está ocupada con otros pacientes.
- Confíe en el criterio de manejo de los padres y madres.
- Procure recibirle en un ambiente ordenado y tranquilo.
- Los refuerzos con premios (juguetes, pegatinas y otros) pueden facilitar futuras visitas.
- En el caso de necesitar un determinado procedimiento que implica contacto físico hay que valorar el riesgo/beneficio de realizarlo. Por ejemplo, extracción sanguínea, donde habría que prepararle en la medida de lo posible, flexibilizar normas como permitir el acompañamiento de los padres y madres, o adaptar el procedimiento si fuera necesario.
- Se debe estar atento a las alteraciones sensoriales y de conducta para detectar: síntomas enmascarados como el dolor, determinados hábitos nocivos o peligrosos como inhalar o ingerir sustancias tóxicas, autoagresiones.
- Ajustar el formato de la medicación a las preferencias del niño y niña en la medida de lo posible (ej. jarabes en vez de comprimidos).
6. Los y las profesionales deberán vigilar el estado nutricional de los niños y niñas con TEA, recomendando suplementos dietéticos si fuera necesario o incluso derivando (D, vigente).
7. Los y las profesionales deberán manejar los problemas gastrointestinales de los niños y niñas con TEA de la misma manera que en niños y niñas sin TEA, teniendo en cuenta que la existencia de problemas digestivos funcionales (estreñimiento, alteraciones del ritmo intestinal, y otros) puede tener mayores consecuencias comportamentales y adaptativas que en población sin TEA (D, vigente).
8. Los y las profesionales deben informar a los padres y madres sobre hábitos saludables como la dieta o el ejercicio y la realización de actividades de ocio y tiempo libre, seleccionando aquellas que, dentro de las posibilidades familiares y la oferta comunitaria, proporcionen mayor disfrute y bienestar al niño y niña (√, vigente).
9. Se deberá vigilar la higiene bucal de los niños y niñas con TEA. En caso de que se comiera la pasta dentífrica, recomendar otra sin flúor. Las asociaciones de pacientes y familiares pueden orientar sobre qué dentistas tienen experiencia atendiendo a niños y niñas con autismo, ya que en ocasiones pueden ser necesarias algunas adaptaciones en los procedimientos. Lo mismo ocurre si precisa revisión oftalmológica (D, vigente).
10. Todos los niños y niñas con TEA deben seguir el calendario vacunal indicado al igual que el resto de los niños y niñas, incluyendo la vacunación de la triple vírica (Rubéola, Sarampión y Paperas). Los y las profesionales deberán informar de la importancia de ello a los padres y madres (B, vigente).
11. Los y las profesionales de Atención Primaria deben vigilar la presencia de trastornos del sueño (C, vigente).
12. Los y las profesionales deberán informar a los padres y madres de que no existe evidencia de que los TEA estén relacionados con trastornos digestivos (C, vigente).
13. Los y las profesionales deberán informar a los padres y madres de que actualmente no existe evidencia de la efectividad de las dietas libres de gluten y caseína, secretina, vitamina B6 + magnesio, ácidos grasos Omega-3, dimetilglicina y oxígeno hiperbárico, para el tratamiento específico de los TEA (A, B, revisada y modificada).
14. Los y las profesionales deberán informar a los padres y madres de que actualmente no existe evidencia de la efectividad de terapias con antimicóticos, quelantes e inmunoterapia (C, D, vigente).
15. Los y las profesionales deben informar a los padres y madres de que existen en la actualidad determinados “tratamientos alternativos” que no tienen base científica que respalde su uso y que pudieran ser potencialmente peligrosos, por lo que se les recomienda tengan en cuenta sólo aquellas intervenciones recomendadas por los profesionales (√, vigente).
Justificación
No se localizaron revisiones sistemáticas ni estudios primarios que pudieran actualizar la base de evidencia para responder a la pregunta 10. El GAG consideró vigente 10 recomendaciones y 4 BPC favorables a que los y las profesionales consideren la sintomatología y los trastornos conductuales de los niños y niñas con TEA, para preparar en coordinación con los padres y madres, las consultas, a filiar a los niños y niñas en cuanto al nivel madurativo; en favor de que los equipos profesionales utilicen intervenciones con apoyo visual, expresiones en frases cortas, simples, sin dobles sentidos para comunicar previamente al niño o niña lo que se le va a hacer, y utilizar órdenes directas cuando hay que solicitarles algo, con la ayuda de los padres y madres para entenderles y comunicarse. Además, el GAG fue favorable a la coordinación con los padres y madres en la consulta, a la atención a las alteraciones sensoriales y de conducta para detectar síntomas enmascarados, a ajustar el formato de la medicación a las preferencias del niño o niña en la medida de lo posible, con vigilancia del estado nutricional, atención a los problemas gastrointestinales de la misma manera que en población infantil sin TEA, así como aportar información a los padres y madres sobre hábitos saludables, vigilancia de la higiene bucal y a seguir el calendario vacunal indicado, de la misma manera que en toda la población infantil, incluyendo la administración de la vacuna triple vírica (Rubéola, Sarampión y Parotiditis).
El GAG fue favorable a la vigilancia de los trastornos del sueño, y a informar a los padres y madres de la falta de evidencia de la relación del TEA con trastornos digestivos, así como la falta de efectividad de las dietas sin gluten y caseína, secretina, vitamina B6 + magnesio, ácidos grasos Omega-3, dimetilglicina y oxígeno hiperbárico, y terapias con antimicóticos y quelantes e inmunoterapia como tratamiento específico del TEA.
El GAG consideró necesaria la información a los familiares sobre determinados “tratamientos alternativos” que no tienen base científica que respalde su uso y que pudieran ser potencialmente peligrosos.
Consideraciones adicionales
El GAG decidió eliminar la referencia a musicoterapia de una de las recomendaciones revisadas que estaba asociada a una ausencia de evidencia, debido a que se localizó una revisión sistemática sobre musicoterapia y dos guías que actualizaban la información referida a este tema (45,120,121).
El grupo de actualización de la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder (Living Guideline Group LGG) realizó una revisión sistemática de la literatura desde julio de 2013 a septiembre de 2020, con el objetivo de actualizar la evidencia relacionada con musicoterapia (120). El LGG decidió que la actualización del conjunto de evidencia implicaba la consideración de que la musicoterapia podría mejorar las habilidades de comunicación social en los niños, niñas y jóvenes incluidos en el espectro autista. Esta actualización se ha incluido en la última versión de la guía New Zealand Autism Spectrum Disorder publicada en 2022 (55).
Una revisión sistemática posterior, actualizada en 2022, no detectó una diferencia clara en relación a la interacción social y comunicación verbal o no verbal entre el grupo de intervención con musicoterapia frente al grupo comparador (placebo o no intervención), valorada inmediatamente después de la intervención (baja o muy baja certeza en la evidencia), aunque se observó una posible mejoría general en la gravedad, así como en la calidad de vida de las personas con autismo sin posible aumento de los eventos adversos (121). Se requeriría más investigación para determinar si la música afecta a otros desenlaces durante un periodo de seguimiento largo o si la intervención iniciada en edad temprana o en edad joven obtendría resultados similares.
Bibliografía
45. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2016. (SIGN publication no. 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk.
55. Whaikaha – Ministry of Disabled People and Ministry of Education. 2022. Aotearoa New Zealand Autism Guideline: He Waka Huia Takiwātanga Rau: Third edition. Wellington: Whaikaha – Ministry of Disabled People. Published by Whaikaha – Ministry of Disabled People PO Box 1556, Wellington 6140, New Zealand. URL: https://www.whaikaha.govt.nz/assets/Autism-Guideline/Aotearoa-New-Zealand-Autism-Guideline-Third-Edition.pdf
118. GAT – Grupo de Atención Temprana – (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad. URL: http://webs.um.es/fags/docs/2000libro_blanco_at_1.pdf
119. Trembath, D., Varcin, K., Waddington, H., Sulek, R., Pillar, S., Allen, G., et al. (2022). National guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia. Autism CRC. Brisbane. URL: https://www.autismcrc.com.au/best-practice/supporting-children
120. Marita Broadstock. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline’s supplementary paper on the effectiveness of music therapy interventions for children and young people on the autism spectrum. Christchurch: INSIGHT Research; 2021. URL: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE77498361.
121. Geretsegger M, Fusar-Poli L, Elefant C, Mössler KA, Vitale G, Gold C. Music therapy for autistic people. Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 9;5(5):CD004381. DOI: http://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub4.
Perspectivas de las personas con TEA y su entorno familiar
La búsqueda de evidencia sobre los valores y preferencias de las personas con TEA permitió la localización de 2 documentos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Además, se exploraron las guías que habían sido seleccionadas para la revisión de recomendaciones, con el objeto de localizar evidencia relacionada con la perspectiva de los pacientes con TEA y su entorno familiar.
El grupo de trabajo elaboró un resumen de la evidencia localizada, expuesto a continuación, al que contribuyó de manera específica la representante de los pacientes.
Una revisión sistemática analizó la evidencia cualitativa respecto a la experiencia de los padres y madres que recibieron el diagnóstico de autismo para alguno de sus hijos e hijas en el Reino Unido (12). En esta revisión se localizaron 11 artículos; se sintetizó la información sobre la experiencia de los participantes, mediante el desarrollo de 3 constructos: a) necesidades emocionales; b) necesidades de información; c) necesidades de relación.
A continuación, se expone un resumen de los temas y conceptos recopilados de los estudios primarios, que se clasificaron siguiendo una secuencia temporal, y se relacionaron con las interpretaciones de los autores acerca de las narraciones de los participantes:
1. Preocupaciones, confusiones y dilemas prediagnósticos
- Reconocimiento por parte de los padres, madres y profesionales de una diferencia en el lenguaje, comunicación y comportamiento de los niños y niñas. Esta información debería apoyar tanto a profesionales como a los padres y madres para reconocer diferencias en el lenguaje, comunicación y comportamiento como posibles indicadores de autismo tan pronto como sea posible.
- Confusión, remordimientos y autoculpa: los padres y madres intentan justificar el comportamiento de sus hijos e hijas, dando como resultado, a menudo, remordimientos y sentimiento de autoculpa. La información y relaciones positivas con profesionales podrían apoyar la comprensión del comportamiento de los niños y niñas y apoyar la resolución de las dificultades emocionales de los padres y madres en un intento de conocer a sus hijos e hijas.
- Rechazo de las preocupaciones por otros: algunos padres y madres que reconocieron diferencias fueron rechazados por algunos equipos profesionales de Atención Primaria. Los familiares que buscan apoyo tienen necesidad de ser asistidos por profesionales cuando muestran preocupación sobre sus hijos o hijas. Este punto ofrece a los y las profesionales la primera oportunidad para construir una relación positiva con la familia.
- Dilema acerca de la búsqueda de diagnóstico: los padres y madres valoran los aspectos favorables y desfavorables de la búsqueda o no de un diagnóstico y pueden beneficiarse de información y apoyo emocional para decidir si buscar o no buscar un diagnóstico.
2. Proceso de evaluación diagnóstica
- Tiempo: mientras que algunos padres y madres estuvieron satisfechos con el tiempo de derivación o evaluación, otros encontraron el proceso demasiado largo, lo que provocó un impacto emocional en ellos. El retraso en el tiempo de evaluación probablemente contribuyó a preocupaciones constantes y confusión, añadiéndose además a las dificultades emocionales de los padres y madres.
- Comunicación e interacción con profesionales sanitarios: los padres y madres en la mayoría de las ocasiones informaron interacciones positivas con la evaluación por parte de profesionales, aunque mantenían algunas reservas respecto a la capacidad del clínico. Algunos expresaron desacuerdo en la manera en que fue comunicado el diagnóstico. Una buena comunicación de los equipos profesionales tanto con los familiares como con los niños y niñas favoreció buenas relaciones entre familiares y profesionales. Es probable que los padres y madres que tienen preocupación acerca de sus hijos o hijas se hayan cohibido ante estas relaciones y que su desarrollo promueva un compromiso positivo en el proceso de evaluación. Los y las profesionales pueden evitar respuestas emocionales de familiares, como decepciones, evitando interacciones breves, falta de empatía o sensibilidad.
- Estructura y contenido de la evaluación: los padres y madres tuvieron puntos de vista diferentes; algunos percibieron las evaluaciones exhaustivas mientras otros se desilusionaron por el escaso tiempo dedicado o porque no les mostraron los registros de la evaluación. Es probable que la familia esté más satisfecha cuando la evaluación incluya más tiempo para la construcción de relaciones entre profesionales y el niño o niña y cuando se les proporcione información, incluyendo la observación de las evaluaciones.
3. Reacciones al diagnóstico
- Alivio: el diagnóstico explicó las dificultades de los niños y niñas y justificó las preocupaciones de los padres y madres. El distrés emocional de la familia acerca del comportamiento de sus hijos e hijas puede ser justificado por el diagnóstico.
- Distrés emocional: los padres y madres reaccionan con sentimiento de pérdida, aflicción, shock, enfado y confusión, aunque previamente hayan estado preocupados. Además del alivio, o de manera alternativa, después del diagnóstico, los familiares experimentan fuertes emociones negativas, similares a la pérdida y es probable que requieran un apoyo emocional adicional en esta etapa del proceso.
- Diferencias de género: el padre parece tener más dificultades que la madre para entender la convivencia con un niño o niña con TEA. El padre puede tener necesidad de apoyo alternativo o adicional al de la madre después del diagnóstico. Es posible que esto se derive del sentimiento de ser excluido en la etapa temprana del proceso y unas relaciones más inclusivas con los equipos profesionales podrían favorecer una adaptación emocional posterior.
4. Aceptación y adaptación postdiagnóstica
- Obtención de información: el aprendizaje sobre el TEA aumenta la confianza de los padres y madres en el entendimiento del comportamiento de sus hijos e hijas y en el desarrollo de estrategias para su atención. La información acerca del TEA y estrategias de comportamiento pueden ser claves en la mejora de la adaptación familiar al diagnóstico y aumento de la confianza; esto probablemente reduce más pronto las dificultades emocionales de la percepción del TEA como un «problema».
- Incorporación del diagnóstico a la comprensión de los niños y niñas: algunos padres y madres analizaron la importancia de incorporar el diagnóstico de TEA como esencial en la identidad de sus hijos e hijas, en lugar de percibirlo como un problema. La adaptación de la percepción del TEA como esencial para un niño o niña probablemente reduce las dificultades emocionales de percepción del TEA como un problema.
5. Apoyo postdiagnóstico
- Beneficios y aspectos positivos del apoyo: los familiares que recibieron apoyo valoraron la información y el apoyo de los servicios profesionales después del diagnóstico.
- Relaciones continuas con los servicios y transmisión de información después del diagnóstico beneficia la adaptación de los padres y madres.
- Carencia de apoyo postdiagnóstico: algunos padres y madres se sintieron abandonados por los servicios después del diagnóstico, llevándolos a la desilusión y frustración. La ruptura de relaciones e información después del diagnóstico aumenta respuestas emocionales como la frustración.
- Búsqueda activa de apoyo: los padres y madres describieron la búsqueda activa de apoyo, pero con dificultades para lograrlo, debido a la falta de apoyo accesible. Los padres y madres presentan un deseo activo de relaciones de las que pueden obtener apoyo emocional y de información después de que su hijo o hija sea diagnosticado.
- Mejoría y apoyo deseado: los padres y madres desean el apoyo de profesionales clave durante y después del diagnóstico; mejor comunicación, continuidad y trabajo conjunto entre los servicios; mejor disponibilidad de los equipos profesionales; entrenamiento de profesionales en el reconocimiento y apoyo a los niños y niñas con TEA y mejor acceso a los servicios de cuidados temporales. Los familiares desean apoyo y recibir recomendaciones claras, incluyendo la transmisión de información específica en el contexto de relaciones clave, así como acceso a los servicios de cuidados temporales que podrían reducir probablemente la presión emocional del cuidado de un niño o niña con TEA.
En 2018 la U.S. Food and Drug Administration (FDA) publicó un informe basado en las perspectivas de las personas con autismo, familiares, cuidadores y otros representantes de pacientes, respecto a los efectos en la salud e impacto en la vida diaria más significativos y las terapias actualmente disponibles para el autismo (122). El informe destacó los siguientes aspectos principales de preocupación:
- Aspectos conductuales: comportamientos que varían desde los no deseados y posiblemente autolesivos hasta los que resultan beneficiosos y, a menudo, calmantes, como las conductas de autoestimulación.
- Dificultades para la comunicación, tales como expresión no verbal, retrasos en el habla, incapacidad para articular palabras completamente o cambios en el tono de voz. Los miembros de la familia también expresan dificultades para comprender las necesidades de los seres queridos cuando tienen una capacidad de comunicación muy limitada.
- Dificultades cognitivas: por ejemplo, para la realización de las tareas de forma eficaz, por una velocidad de procesamiento lenta o escasa memoria de trabajo.
- Dificultades para la interacción social: aislamiento social, falta de habilidades sociales, sentimientos de soledad no deseada.
- Necesidad de rutinas y dificultad para adaptarse a los cambios en las rutinas o transitar entre tareas.
- Intereses restringidos: fijación en objetos específicos, actividades, películas o programas de televisión, temáticas concretas de conversación, etc.
- Síntomas adicionales: problemas de sueño (dificultades para conciliar el sueño y permanecer dormidos durante toda la noche), síntomas gastrointestinales (diarrea y estreñimiento), alergias o hiperactividad extrema.
Bibliografía
12. Legg H, Tickle A. UK parents’ experiences of their child receiving a diagnosis of autism spectrum disorder: A systematic review of the qualitative evidence. 2019 Nov;23(8):1897-1910. DOI: https://doi.org/10.1177/1362361319841488.
122. Center for Drug Evaluation and Research (CDER). The voice of the patients. U.S. Food and Drug Administration. 2018. FDA. URL: https://www.fda.gov/media/111099/download
Estrategias diagnósticas y terapéuticas (algoritmos)
Pasos a seguir ante la sospecha de un TEA
Como directriz inicial, ante un paciente con sospecha de TEA se presenta el siguiente algoritmo, como actualización del expuesto en la guía 2009, para orientar la labor de derivación, basado en las recomendaciones presentadas previamente en la guía.
Evaluación del desarrollo neurológico para detección de TEA en Atención Primaria
Tabla n.º 3. Algoritmo de manejo de sospecha de TEA en Atención Primaria
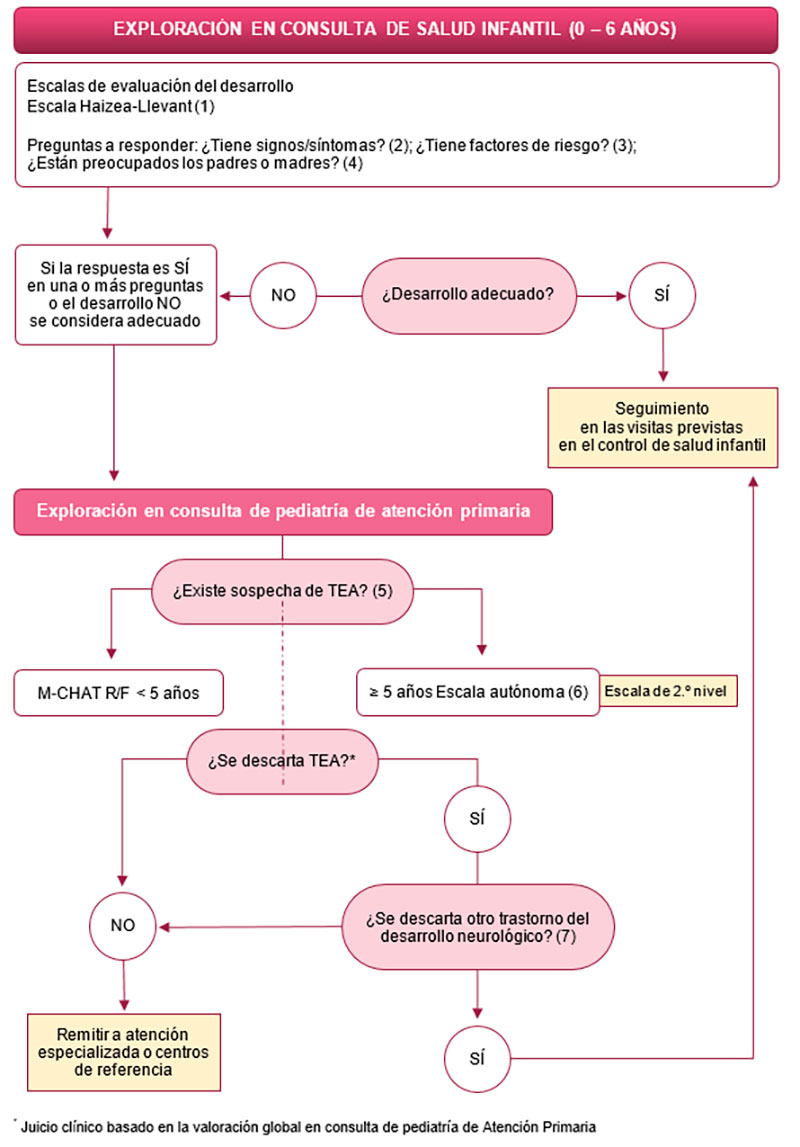
Notas aclaratorias del algoritmo de manejo de sospecha de TEA en Atención Primaria
A continuación, se exponen las notas aclaratorias relacionadas con la numeración que aparece en el algoritmo. La información ha sido actualizada con la evidencia más reciente disponible.
(1) Escalas de evaluación del desarrollo: Escala Haizea-Llevant (desarrollada en nuestro contexto) (Anexo 2).
(2) Señales de alerta inmediata y compendio de señales de alerta de TEA (Anexo 2).
El GAG valoró la importancia de la derivación temprana para facilitar la detección precoz.
(3) Factores de riesgo de TEA a tener en cuenta en la valoración de antecedentes del niño o niña: factores perinatales (consumo de fármacos o sustancias teratógenas, infecciones perinatales, diabetes gestacional, sangrado gestacional, sufrimiento fetal, prematuridad, bajo peso), enfermedades metabólicas, edad avanzada de los padres y madres, o antecedentes de psicosis esquizofrénica o afectiva y antecedentes familiares (hermanos con TEA).
Sobre la base de la evidencia revisada, el grupo de actualización de la guía estuvo de acuerdo con los factores de riesgo de TEA considerados clínica y estadísticamente importantes por la guía NICE CG128, basado en evidencia de baja calidad (se consideró un umbral de significación clínica de OR/RR mayor de 1,25):
- Antecedentes de hermano diagnosticado de TEA.
- Antecedentes parentales de psicosis relacionada con esquizofrenia, trastorno afectivo u otros trastornos mentales y del comportamiento.
- Edad materna y/o paterna mayor de 40 años.
- Peso al nacer < de 2500 gr.
- Prematuridad < de 35 semanas.
- Ingreso en unidad de cuidados intensivos neonatales.
- Presencia de uno o múltiples defectos en el nacimiento.
- Género masculino.
- Amenaza de aborto con menos de 20 semanas de gestación.
El GAG consideró importante tener en cuenta en referencia a los factores de riesgo, la ausencia de información sobre antecedentes parentales en la mayoría de los niños y niñas que proceden de una adopción internacional. Asimismo, se debe considerar el desconocimiento de estos factores de riesgo en el donante de gametos / embrión para procedimientos de fecundación in vitro.
(4) Preocupación de los padres y madres. Escala Parent´s Evaluation of Development Status (PEDS) para orientar al profesional sobre qué preguntar a los padres y madres (117).
Al igual que la GPC para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria 2009, la evidencia revisada apoya el uso de la Escala PEDS para orientar al profesional sobre qué preguntar a los padres, al considerarlo un instrumento del cribado del desarrollo sensible y específico (45,55).
(5) Descartar alteraciones metabólicas, auditivas y otros posibles problemas de salud, y derivación a servicios especializados cuando sea idóneo.
(6) Cuestionario M-CHAT-R/F (94) y Escala Autónoma (95). Usar como complemento si hay sospechas en niños y niñas:
- Menores de 5 años: M-CHAT- R/F (Autoadministrada a padres y madres) – Anexo 2.
- 5 años o más: Escala Autónoma (Autoadministrada a padres, madres y profesorado) – Anexo 2.
(7) Otros trastornos del desarrollo. Se refiere a la presencia de otros trastornos que no cumplan los criterios de TEA, como trastornos de las habilidades motoras (ataxias, problemas de coordinación, hipotonía, que son indicativos de parálisis cerebral infantil, etc.), discapacidad intelectual (en cualquier grado), trastornos de aprendizaje, o trastornos de la comunicación (expresivo, receptivo, mixto o fonológico) y otros.
Metodología
Para la actualización de la GPC para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria se ha seguido la metodología descrita en el documento “Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico” (39).
Como punto de partida para la actualización de esta guía se utilizó la versión anterior, publicada en el año 2009, «Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria», incluida en el Catálogo de GPC del SNS de GuíaSalud en la que se planteó un abordaje clínico para el manejo de pacientes con TEA en Atención Primaria (33).
Se tomó como documento de referencia para el desarrollo de las estrategias de búsqueda y como revisión de base un informe de evaluación elaborado por OSTEBA, con el título «Trastorno del Espectro Autista: evidencia científica sobre la detección, el diagnóstico y el tratamiento» (13).
Los pasos que se han seguido son:
- Constitución del grupo elaborador para la actualización de la guía (GAG), integrado por profesionales de todas las disciplinas involucradas en la atención a los pacientes con TEA en el ámbito de la Atención Primaria: se incorporaron al GAG especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Pediatría y sus áreas específicas, Psiquiatría y Psicología clínica. Para incorporar la visión de los pacientes, familiares y cuidadores se contó con la participación en el GAG de la representante de pacientes y directora técnica de la Confederación de Autismo de España.
- Delimitación del alcance y objetivos de la guía.
- Priorización de las preguntas potencialmente candidatas para actualización / revisión. Se revisaron las preguntas seleccionadas para actualización, y se reformularon de manera descriptiva o en formato PICO (paciente / intervención / comparación / outcome o resultado), cuando fue posible.
- Búsqueda bibliográfica en organismos elaboradores y compiladores de GPC y RS, Health Technology Assessment Database y agencias pertenecientes a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud y en las bases de datos referenciales MEDLINE (Ovid), EMBASE (Evidence Based Medicine), Science Citation Index expanded (SCI), Cinahl (EbscoHost), PsycINFO (OvidWeb) y PREMEDLINE (PubMed); idiomas: español, inglés, francés; población de estudio: niños de 0 – 6 años; limitación de año de publicación: 5 años.
- Además, se realizó una búsqueda de literatura gris con el objetivo de localizar documentos institucionales.
- Para la monitorización de la evidencia, durante el proceso de elaboración de la guía, se estableció una alerta en PubMed para la detección de nuevas publicaciones hasta la edición de la guía.
- La evaluación de la calidad de los estudios y resumen de la evidencia se ha desarrollado según el método GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) (40). Se ha utilizado el software GRADEpro-GDT, desarrollado por el grupo de trabajo GRADE, para generar los perfiles de evidencia y marcos EtD (Evidence to Decision) (41). Estos perfiles son tablas que constan de dos secciones: ofrecen información sobre la calidad de la evidencia para cada variable, así como un resumen de los resultados para cada una de las variables de interés. Los perfiles generados con GRADEpro-GDT fueron modificados para mostrar la información de la misma manera que las tablas de evidencia de la guía elaborada por National Institute for Health and Care Excellence Clinical Guideline 128 (14), y que constituyeron la base de evidencia de las recomendaciones adoptadas de esta guía, junto con la información correspondiente a los criterios incluidos en el marco EtD.
- Para la actualización de las recomendaciones se utilizó el enfoque GRADE-ADOLOPMENT (42) que describe el proceso para actualización de recomendaciones mediante la adopción / adaptación de recomendaciones de guías de calidad o redacción de novo.
- En la presentación de las recomendaciones se ha mantenido el sistema de graduación de la recomendación y niveles de evidencia de la guía original. Además, el grupo decidió mantener la edad expresada en las recomendaciones adoptadas de la guía NICE CG128, en las que se incluía a jóvenes, de acuerdo con la base de evidencia que la respaldaba, aunque el alcance de la Actualización de la guía para la Atención del Trastorno del Espectro Autista en la Infancia en Atención Primaria incluye población infantil de 0 a 6 años.
- Los colaboradores expertos han participado en la actualización de las preguntas y en la revisión del primer borrador de la guía. Los revisores externos, así como Sociedades Científicas y de pacientes participaron en la revisión del segundo borrador. Se ha contactado con las distintas Sociedades Científicas implicadas (AEEP, AEPap, AEPNyA, FEDAEP, SEMFyC, SENEC), que además están representadas a través de los miembros del grupo elaborador, de los colaboradores expertos y revisores externos.
- La GPC fue sometida a un proceso de Exposición Pública, en el cuál el borrador de la GPC fue revisado por organizaciones del ámbito de la salud que no participaron en la revisión externa, registradas previamente e interesadas en hacer aportaciones al mismo. En el caso de esta GPC han participado 11 organizaciones cuyas aportaciones y comentarios están disponibles para su consulta en la web de GuíaSalud: http://www.guiasalud.es.
- En www.guiasalud.es está disponible el material donde se presenta de forma detallada la información con el proceso metodológico de la GPC (estrategias de búsquedas para cada pregunta clínica, fichas de lectura crítica de los estudios seleccionados, perfiles de evidencia GRADE y tablas/marcos EtD).
- Está previsto actualizar la guía siguiendo un procedimiento de actualización continuada que consiste en la realización de búsquedas bibliográficas y evaluación de la nueva evidencia periódicamente.
Las actualizaciones se realizarán sobre la versión electrónica de la guía, disponible en la URL: http://www.guiasalud.es.
Material complementario
Preguntas y recomendaciones
Investigación futura
Líneas de investigación futura
Difusión e implementación
Difusión e implementación de la GPC
Anexos
Anexo 1. Glosario, acrónimos y siglas
Anexo 2. Tablas, instrumentos y escalas de evaluación
Anexo 3. Referencias incluidas
Exposición pública
Informe de la Exposición pública de la GPC
Actualización
Está previsto actualizar la guía siguiendo el procedimiento de actualización continuada elaborado en el Programa de GPC en el SNS.
A continuación, se describen los componentes principales de la estrategia a desarrollar para llevar a cabo la actualización continuada:
- Se ha llevado a cabo una actualización de la búsqueda de documentos previa a la publicación de la guía.
- Ciclo de actualización y cronograma de ejecución de las búsquedas: a partir de la estrategia de búsqueda inicial se procederá a la revisión de la evidencia, realizando el primer ciclo de actualización transcurridos doce meses desde la publicación de la GPC y los siguientes ciclos de actualización con una periodicidad de seis meses. Se explorará la base de datos MEDLINE y se activarán alertas en PubMed para acelerar tanto como sea posible el proceso de identificación de referencias.
- Preguntas clínicas priorizadas para actualización: el GAG priorizó 2 preguntas para la monitorización en cada ciclo de actualización, una de ellas que abordaba la parte teórica relacionada con los criterios de clasificación DSM y otra más práctica relacionada con los instrumentos utilizados en la práctica clínica para la detección de signos o síntomas de sospecha de TEA.
- Pregunta clínica nº2: ¿Cómo se clasifica el TEA dentro del DSM-5-TR?
Se consideró que esta pregunta, aunque no está asociada a ninguna recomendación, requeriría un seguimiento al producirse frecuentes modificaciones de la clasificación de TEA en las actualizaciones periódicas del DSM. - Pregunta clínica nº7: ¿Qué escalas de evaluación de sospecha de TEA son más efectivas?
Se decidió monitorizar esta pregunta ante la posibilidad de aparición de nuevos instrumentos para la evaluación de sospecha de TEA, al no localizar ninguna escala u otro instrumento validado en población española que presentara un rendimiento diagnóstico suficiente como para ser considerado efectivo en alguna etapa del proceso diagnóstico.
- Pregunta clínica nº2: ¿Cómo se clasifica el TEA dentro del DSM-5-TR?
- Listado de preguntas clínicas no priorizadas:
- ¿Cuál es la definición del trastorno del espectro autista en la quinta edición (texto revisado) del Manual Diagnóstico y estadístico de Trastornos mentales (DSM-5-TR por sus siglas en inglés) y qué cuadros clínicos incluye?
- En los niños y niñas menores de 6 años ¿qué criterios diagnósticos debe cumplir un cuadro clínico para clasificarlo dentro de la categoría de TEA en el DSM-5-TR?
- En niños y niñas menores de 6 años ¿Son útiles los criterios diagnósticos establecidos en los manuales DSM o CIE-11 para el diagnóstico del TEA?
- ¿Cómo debe ser el seguimiento de la salud infantil en Atención Primaria para detectar precozmente problemas en el desarrollo?
- ¿Existen señales de alerta/criterios de sospecha específicos de los TEA útiles para la detección precoz en Atención Primaria?
- Cuál es la edad mínima en la que es posible la detección de signos de alerta o señales de alarma que indiquen un posible TEA?
- ¿Cuáles son los pasos a seguir ante la sospecha de TEA? ¿Cuáles son los criterios de derivación de los TEA? – algoritmo
- ¿Cómo planificar la consulta de los niños y niñas con TEA en Atención Primaria? y ¿Qué aspectos deben ser explorados/seguidos en la consulta de Atención Primaria de los niños y niñas con TEA?
- Grupo de Actualización de la GPC (GAG): el grupo estará integrado por el coordinador clínico, una coordinadora metodológica y una experta en documentación. La tarea principal del GAG será la monitorización de las 2 preguntas priorizadas para actualización. La documentalista realizará las búsquedas bibliográficas y el registro de las referencias recuperadas en cada ciclo de actualización. El análisis de la documentación recuperada se llevará a cabo por la coordinadora metodológica.
- Evaluación del impacto de la nueva evidencia: se realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa y se clasificarán las referencias seleccionadas como pertinentes, relevantes o claves. Si la nueva evidencia cumple los criterios de inclusión, se incorporará al perfil de evidencia elaborado previamente.
- En caso de que la evidencia sea considerada relevante o clave se consultará con el coordinador clínico para valoración de potenciales señales de actualización. La detección de posible evidencia clave que pudiera modificar la recomendación en fuerza o dirección requerirá la convocatoria del GAG para consideración de la vigencia o modificación de la recomendación.
- Con una periodicidad anual, cada 2 ciclos de actualización, el GAG revaluará la necesidad de seguimiento tanto de las preguntas que no fueron seleccionadas para ser monitorizadas como de las que sí lo fueron, mediante los criterios de priorización, teniendo en cuenta factores como el volumen y patrón de publicaciones, la relevancia de la pregunta para la práctica clínica, la inclusión de recomendaciones débiles según el método GRADE así como la disponibilidad de recursos.
- Cada 3 años, transcurridos 6 ciclos de actualización, el GAG revisará el alcance de la GPC.
Las actualizaciones se realizarán sobre la versión electrónica de la guía, disponible en la URL: http://www.guiasalud.es
Autores
Grupo de trabajo de la GPC para la Atención del
Trastorno del Espectro Autista en la Infancia
en Atención Primaria
Nuria Cobo Valenzuela. Médica especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria. Centro de Salud Bulevar. Jaén.
Francisco Díaz Atienza. Médico especialista en Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil. HUV Nieves. Granada.
Francisco Javier Gracia San Román. Metodólogo.
Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
MD Anderson Cancer Center. Madrid
Ruth Engelhardt Pintiado. Documentalista. Documenta. Sevilla
Amaia Hervás Zúñiga. Médica especialista en Psiquiatría y en Psiquiatría Infantil y
Juvenil. Jefa del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil del Hospital Universitario
Mutua Terrassa y directora clínica de IGAIN. Barcelona.
Jorge Rafael Padilla Maestre. Enfermero de Atención Primaria.
Centro de Salud Levante Norte. Córdoba.
Soledad Gemma Palmero Guillén. Médica especialista en Pediatría
y sus Áreas Específicas. Unidad de Atención Infantil Temprana. Almería.
José Luis Pedreira Massa. Médico especialista en psiquiatría.
Ministerio de Sanidad.
Ruth Vidriales Fernández. Representante de pacientes
y directora técnica de la Confederación Autismo España. Madrid.
Virginia Yáñez Rodríguez. Psicóloga clínica.
Unidad de Atención Infantil Temprana. Cádiz.
Coordinación clínica
Rafael Jiménez Alés. Médico especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas,
Atención Primaria. Centro de Salud José Gallego Arroba.
Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. Puente Genil. Córdoba.
Coordinación metodológica
Juan Antonio Blasco Amaro. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.
Consejería de Salud y Consumo. Sevilla.
Trinidad Sabalete Moya. Médica especialista en Microbiología y Parasitología.
Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud. Consejería de Salud y Consumo. Sevilla.
Colaboración experta
Patricia Gavín Benavent. Técnico de Área de Decisiones Basadas en la Evidencia.
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).
Revisión externa
Yolanda Triñanes. Técnica. Psicóloga. Unidad de Asesoramiento Científico-Técnico.
Avalia-t. Agencia de Conocimiento en Salud (ACIS). Santiago de Compostela.
Jose Luis Peña Segura. Neuropediatra. Hospital Miguel Servet.
Zaragoza. Sociedad Española de Neurología Pediátrica
Ignacio Valverde. PhD. Enfermero pediátrico. Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
Granada. Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP).
Irene Camino. Asociación Galega de Enfermaría Pediátrica (AGaEP).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)
Inmaculada Franco. Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica (AVEPED).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)
Pedro Herrera Carral. Asociación Cántabra de Enfermería Pediátrica (ACEP).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)
Raquel Galán. Associació Catalana d’infermeria Pediàtrica (ACIP).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP)
Verónica Pombo. Asociación Galega de Enfermaría Pediátrica (AGaEP).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP).
Pedro Javier Rodríguez Hernández. Hospital de Día Infantil y Juvenil
«Diego Matías Guigou y Costa». Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria. Tenerife. Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria.
Cristina Toledo Gotor. Pediatra de Atención Primaria. CS Puerta de Arnedo.
Arnedo (La Rioja). Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria.
Rosa Calvo Escalona. Presidenta del Comité Científico de la Asociación Española
de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. Hospital Clínic de Barcelona.
Universitat de Barcelona. CIBERSAM
Luz de Myotanh Vázquez Canales. Médico especialista en Medicina familiar
y Comunitaria. Postdoctoral Fellow in Family Medicine Department.
McGill University. Coordinadora del grupo nacional de Salud Mental de la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC).
Agradecimientos
Rebeca Isabel Gómez. Documentalista. Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Consejería de Salud y Consumo. Sevilla.
Por su participación en la búsqueda preliminar de evidencia y en la actualización final.
Sociedades colaboradoras
Miembros de estas Sociedades han participado en la autoría y revisión externa de la GPC
Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP).
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).
Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia (AEPNyA).
Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP).
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC).
Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP).
Exposición pública: esta GPC ha sido sometida a un proceso de Exposición Pública. El listado completo de los grupos de interés que han participado en el proceso de exposición pública está disponible en la web de GuíaSalud: www.guiasalud.es.
Declaración de intereses: todos los miembros del Grupo de Trabajo, así como las personas que han participado en la colaboración experta y en la revisión externa, han realizado la declaración de interés y se encuentra en la web de Guíasalud: www.guiasalud.es.
Bibliografía
1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Fifth edition. Text Revision. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2022.
2. International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11.
3. Kanner, Leo. «Autistic Disturbances of Affective Contact.» Nervous Child: Journal of Psychopathology, Psychotherapy, Mental Hygiene, and Guidance of the Child 2 (1943): 217–50.
4. Wing L, Gould J. Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: epidemiology and classification. J Autism Dev Disord. 1979 Mar;9(1):11–29. DOI: https://doi.org/10.1007/BF01531288
5. Association AP, editor. DSM III. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Third Edition). 3rd ed. 1980.
6. Association AP, editor. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-IV. 1994.
7. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. DSM-5. Fifth edition. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.
8. Chiarotti F, Venerosi A. Epidemiology of Autism Spectrum Disorders: A Review of Worldwide Prevalence Estimates Since 2014. Brain Sci. 2020 May 1;10(5):274. DOI: https://doi.org/10.3390/brainsci10050274.
9. Rutherford M, McKenzie K, Johnson T, Catchpole C, O’Hare A, McClure I, et al. Gender ratio in a clinical population sample, age of diagnosis and duration of assessment in children and adults with autism spectrum disorder. Autism. 2016 Jul 1;20(5):628–34. doi: 10.1177/1362361315617879.
10. Bargiela S, Steward R, Mandy W. The Experiences of Late-diagnosed Women with Autism Spectrum Conditions: An Investigation of the Female Autism Phenotype. J Autism Dev Disord. 2016 Oct 1;46 (10):3281–94. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-016-2872-8.
11. Navot N, Jorgenson AG, Webb SJ. Maternal experience raising girls with autism spectrum disorder: a qualitative study. Child Care Health Dev. 2017 Jul;43(4):536–45. DOI: https://doi.org/10.1111/cch.12470.
12. Legg H, Tickle A. UK parents’ experiences of their child receiving a diagnosis of autism spectrum disorder: A systematic review of the qualitative evidence. 2019 Nov;23(8):1897-1910. DOI: https://doi.org/10.1177/1362361319841488.
13. Reviriego Rodrigo E, Bayón Yusta JC, Gutiérrez Iglesias A, Galnares-Cordero L. Trastornos del Espectro Autista: evidencia científica sobre la detección, el diagnóstico y el tratamiento. Ministerio de Sanidad. Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco; 2022. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias: OSTEBA. URL: https://redets.sanidad.gob.es/documentos/OSTEBA_TEA.pdf
14. National Institute for Health and Care Excellence. Autism spectrum disorder in under 19s: recognition, referral and diagnosis Clinical guideline. London: NICE; 2011 (NICE publication nº 128; Last updated December 2017. Disponible en: www.nice.org.uk/guidance/cg128
15. Whitehouse AJO, Evans K, Eapen V, Wray J. A national guideline for the assessment and diagnosis of autism spectrum disorders in Australia. Brisbane,; 2018. URL: https://www.autismcrc.com.au/best-practice/assessment-and-diagnosis
16. LaSalle JM. X Chromosome Inactivation Timing is Not eXACT: Implications for Autism Spectrum Disorders. Front Genet. 2022 Mar 9;13:864848. DOI: https://doi.org/10.3389/fgene.2022.864848.
17. Quartier A, Courraud J, Thi Ha T, McGillivray G, Isidor B, Rose K, et al. Novel mutations in NLGN3 causing autism spectrum disorder and cognitive impairment. Hum Mutat. 2019 Nov;40 (11):2021-2032. DOI: https://doi.org/10.1002/humu.23836.
18. Chaudhry A, Noor A, Degagne B, Baker K, Bok LA, Brady AF, et al. Phenotypic spectrum associated with PTCHD1 deletions and truncating mutations includes intellectual disability and autism spectrum disorder. Clin Genet. 2015 Sep;88(3):224-33. DOI: https://doi.org/10.1111/cge.12482.
19. Chen X, Wilson KA, Schaefer N, De Hayr L, Windsor M, Scalais E, et al. Loss, Gain and Altered Function of GlyR α2 Subunit Mutations in Neurodevelopmental Disorders. Front Mol Neurosci. 2022 Apr 29;15:886729. DOI: https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.886729.
20. Fyke W, Velinov M. FMR1 and Autism, an Intriguing Connection Revisited. Genes (Basel). 2021 Aug 6;12(8):1218. DOI: https://doi.org/10.3390/genes12081218.
21. Hernández J, Artigas-Pallarés J, Martos-Pérez J, Palacios-Antón S, Fuentes-Biggi J, Belinchón-Carmona M, et al. Guía de buena práctica para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. 2005. DOI: https://doi.org/10.33588/rn.4104.2005056
22. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Psychiatry. 2022 Feb 1;9(2):137–50. DOI: https://doi.org/10.1016/s2215-0366(21)00395-3.
23. Fuentes, J., Hervás, A., Howlin, P. et al. ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recommendations for diagnosis and treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 30, 961–984 (2021). DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01587-4
24. ASD fact sheet newsroom. 2023. Available from: URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
25. Salari N, Rasoulpoor S, Rasoulpoor S, Shohaimi S, Jafarpour S, Abdoli N, et al. The global prevalence of autism spectrum disorder: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Ital J Pediatr. 2022 Jul 8;48(1):112. DOI: https://doi.org/10.1186/s13052-022-01310-w.
26. Zeidan J, Fombonne E, Scorah J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S, et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. Autism Res. 2022 May;15(5):778-790. DOI: https://doi.org/10.1002/aur.2696.
27. Fuentes J, Basurko A, Isasa I, Galende I, Muguerza MD, García-Primo P, et al. The ASDEU autism prevalence study in northern Spain. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2021 Apr 1;30(4):579–89. DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-020-01539-y.
28. Morales-Hidalgo P, Roigé-Castellví J, Hernández-Martínez C, Voltas N, Canals J. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Spanish School-Age Children. J Autism Dev Disord. 2018 Sep 1;48(9):3176–90. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-018-3581-2.
29. International Classification of Functioning, Disability, and Health : ICF. Geneva :World Health Organization, 2001. DOI: http://doi.org/10.1590/s1135-57272002000400002
30. Ministerio de Sanidad y Política Social & Organización Mundial de la Salud. (2011). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA. Ministerio de Sanidad y Política Social. URL: https://iris.who.int/handle/10665/81610
31. Goodall, E., Dargue, N., Hinze, E., Sulek, R., Varcin, K., Waddington, H., et al. National Guideline for the assessment and diagnosis of autism in Australia. Brisbane: Autism CRC. 2023. URL: https://www.autismcrc.com.au/best-practice/assessmentand-diagnosis/second-edition
32. Comprehensive Mental Health Action Plan 2013-2030. Geneva: World Health Organization, 2021. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029
33. Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. 2009. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_462_Autismo_Lain_Entr_compl.pdf
34. Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, 2006. Madrid. Ministerio de Sanidad y Consumo 2006. URL:
https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/saludMental/docs/ESTRATEGIA_SALUD_MENTAL_SNS_PAG_WEB.pdf
35. Ministerio de Sanidad. Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013. Madrid. Ministerio de Sanidad 2011. URL: https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/estrategias/saludMental/docs/SaludMental2009-2013.pdf
36. Ministerio de Sanidad. Estrategia en Salud Mental 2022-2026. Madrid. Ministerio de Sanidad 2021. URL: https://www.sanidad.gob.es/bibliotecaPub/repositorio/libros/29236_estrategia_de_salud_mental_del_Sistema_Nacional_de_Salud_2022-2026.pdf
37. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo. Madrid. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2015. URL: https://www.rpdiscapacidad.gob.es/documentos/Estrategia_Espanola_Autismo.pdf
38. Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo. I Plan de Acción Estrategia Española en Trastorno del Espectro del Autismo 2023-2027. Editor: Real Patronato sobre Discapacidad. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Feb 2024. URL: https://www.rpdiscapacidad.gob.es/documentos/I_Plan_Autismo.pdf
39. Grupo de trabajo para la actualización del Manual de Elaboración de GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Actualización del Manual Metodológico [Online]. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Zaragoza: Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); 2016 [citado junio 2021]. URL: http://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/01/manual_gpc_completo.pdf
40. Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, Oxman A. (2013). Handbook for grading the quality of evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach. URL: https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html
41. GRADEpro GDT: GRADEpro Guideline Development Tool [Software]. [Internet]. McMaster University. 2020. URL: https://gradepro.org
42. Schünemann HJ, Wiercioch W, Brozek J, Etxeandia-Ikobaltzeta I, Mustafa RA, Manja V, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks for adoption, adaptation, and de novo development of trustworthy recommendations: GRADE-ADOLOPMENT. J Clin Epidemiol. 2017 Jan;81:101-110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.09.009.
43. Wing L. The definition and prevalence of autism: A review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1993 Jan;2(1):61-74. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02098832.
44. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Autism spectrum disorder in under 19s: support and management Clinical guideline. London: NICE; 2013 (NICE publication nº 170; last updated June 2021. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg170
45. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2016. (SIGN publication no. 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk.
46. Ministry of Health. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline (2nd edn). Wellington: Ministry of Health. 2016.
47. Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent Méthode Recommandations pour la pratique clinique. 2018; Available from:URL: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
48. Falkmer T, Anderson K, Falkmer M, Horlin C. Diagnostic procedures in autism spectrum disorders: a systematic literature review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Jun;22(6):329-40. DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-013-0375-0.
49. Grodberg D, Weinger PM, Halpern D, Parides M, Kolevzon A, Buxbaum JD. The autism mental status exam: sensitivity and specificity using DSM-5 criteria for autism spectrum disorder in verbally fluent adults. J Autism Dev Disord. 2014 Mar;44(3):609-14. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-013-1917-5.
50. Hedley D, Nevill RE, Monroy-Moreno Y, Fields N, Wilkins J, Butter E, et al. Efficacy of the ADEC in Identifying Autism Spectrum Disorder in Clinically Referred Toddlers in the US. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2337-48. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-015-2398-5.
51. Grodberg D, Siper P, Jamison J, Buxbaum JD, Kolevzon A. A Simplified Diagnostic Observational Assessment of Autism Spectrum Disorder in Early Childhood. Autism Res. 2016 Apr;9(4):443-9. DOI: https://doi.org/10.1002/aur.1539. Epub 2015 Aug 25.
52. Dawkins T, Meyer AT, Van Bourgondien ME. The Relationship Between the Childhood Autism Rating Scale: Second Edition and Clinical Diagnosis Utilizing the DSM-IV-TR and the DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Oct;46 (10):3361-8. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2860-z.
53. Smith CJ, Rozga A, Matthews N, Oberleitner R, Nazneen N, Abowd G. Investigating the accuracy of a novel telehealth diagnostic approach for autism spectrum disorder. Psychol Assess. 2017 Mar;29(3):245-252. DOI: http://doi.org/10.1037/pas0000317
54. Broadstock, Marita. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline supplementary paper on implications of DSM-5 for the diagnosis of ASD. Christchurch: INSIGHT Research; 2014. URL: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE26607061
55. Whaikaha – Ministry of Disabled People and Ministry of Education. 2022. Aotearoa New Zealand Autism Guideline: He Waka Huia Takiwātanga Rau: Third edition. Wellington: Whaikaha – Ministry of Disabled People. Published by Whaikaha – Ministry of Disabled People PO Box 1556, Wellington 6140, New Zealand. URL: https://www.whaikaha.govt.nz/assets/Autism-Guideline/Aotearoa-New-Zealand-Autism-Guideline-Third-Edition.pdf
56. Volkmar FR, Cicchetti DV, Bregman J, Cohen DJ. Three diagnostic systems for autism: DSM III, DSM III-R, and ICD-10. J Autism Dev Disord. 1992 Dec;22(4):483-92. DOI: http://doi.org/10.1007/BF01046323
57. Volkmar FR, Klin A, Siegel B, Szatmari P, Lord C, Campbell M, et al. Field trial for autistic disorder in DSM-IV. Am J Psychiatry. 1994 Sep;151(9):1361-7. DOI: http://doi.org/10.1176/ajp.151.9.1361.
58. Klin A, Lang J, Cicchetti DV, Volkmar FR. Brief report: Interrater reliability of clinical diagnosis and DSM-IV criteria for autistic disorder: results of the DSM-IV autism field trial. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):163-7. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005415823867.
59. Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Scoping report 2019. Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders. Edinburgh: SIGN; 2019. (SIGN publication no 145). Available from URL: http://www.sign.ac.uk
60. Zander E, Bölte S. The New DSM-5 Impairment Criterion: A Challenge to Early Autism Spectrum Disorder Diagnosis? J Autism Dev Disord. 2015 Nov;45 (11):3634-43. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2512-8. PMID: 26123009.
61. Maenner MJ, Rice CE, Arneson CL, Cunniff C, Schieve LA, Carpenter LA, et al. Potential impact of DSM-5 criteria on autism spectrum disorder prevalence estimates. JAMA Psychiatry. 2014 Mar;71(3):292-300. DOI: http://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.3893.
62. Smith IC, Reichow B, Volkmar FR. The Effects of DSM-5 Criteria on Number of Individuals Diagnosed with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2015 Aug;45(8):2541-52. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-015-2423-8.
63. Kulage KM, Smaldone AM, Cohn EG. How will DSM-5 affect autism diagnosis? A systematic literature review and meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2014 Aug;44(8):1918-32. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-014-2065-2.
64. Kulage KM, Goldberg J, Usseglio J, Romero D, Bain JM, Smaldone AM. How has DSM-5 Affected Autism Diagnosis? A 5-Year Follow-Up Systematic Literature Review and Meta-analysis. J Autism Dev Disord. 2020 Jun;50(6):2102-2127. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-019-03967-5.
65. Romero M, Aguilar JM, Del-Rey-Mejías Á, Mayoral F, Rapado M, Peciña M, et al. Psychiatric comorbidities in autism spectrum disorder: A comparative study between DSM-IV-TR and DSM-5 diagnosis. Int J Clin Health Psychol. 2016 Sep-Dec;16(3):266-275. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijchp.2016.03.001.
66. Jashar DT, Brennan LA, Barton ML, Fein D. Cognitive and Adaptive Skills in Toddlers Who Meet Criteria for Autism in DSM-IV but not DSM-5. J Autism Dev Disord. 2016 Dec;46 (12):3667-3677. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-016-2901-7.
67. Farmer, J., Kanne, S., Kilo, M., & Mantovani, J. Autism spectrum disorders: Missouri best practice guidelines for screening, diagnosis, and assessment. Jefferson City, USA: Thompson Foundation for Autism and the Division of Developmental Disabilities, Missouri Department of Mental Health. 2010. URL: https://dmh.mo.gov/media/pdf/autism-guidelines-clinicians
68. Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M; American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb;53(2):237-57. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.10.013.
69. Filipek PA, Accardo PJ, Baranek GT, et al. The screening and diagnosis of autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 1999; 29: 439-484. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1021943802493.
70. National Autism Plan for Children (NAPC) : Plan for the identification, assessment, diagnosis and access to early interventions for pre-school and primary school age children with autism spectrum. National Autistic Society. London (GB): National Autistic Society; 2003.
71. Chawarska K, Volkmar FR. Chapter 8: Autism in Infancy and Early Childhood. In: Volkmar FR, Paul R, Klin A et al., eds. Handbook of autism and pervasive develomental disorders 3a Edition. Vol. 1: Diagnosis, development, neurology and behavior.2005; New Jer. In. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470939345.ch8
72. Guía para la atención de niños con Trastornos del Espectro Autista en Atención Primaria. Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud. 2007. URL: https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/guia-atencion-ninos-trastornos-espectro-autista-atencion-pr.ficheros/327770-
GUIA%20AUTISMO%20EN%20A%20PRIMARIA.pdf
73. Stone WL. Can autism be diagnoses accurately in children under 3 years. Child Psychol Psychiatry. 1999;40:219-226. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-7610.00435
74. South M, Ozonoff S, McMahon WM. Repetitive behavior profiles in Asperger syndrome and high-functioning autism. J Autism Dev Disord. 2005 Apr;35(2):145-58. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-004-1992-8.
75. Ozonoff S, Macari S, Young GS, Goldring S, Thompson M, Rogers SJ. Atypical object exploration at 12 months of age is associated with autism in a prospective sample. Autism. 2008 Sep;12(5):457-72. DOI: https://doi.org/10.1177/1362361308096402.
76. Dawson G, Toth K, Abbott R, Osterling J, Munson J, Estes A, et al. Early social attention impairments in autism: social orienting, joint attention, and attention to distress. Dev Psychol. 2004 Mar;40(2):271-83. DOI: http://doi.org/10.1037/0012-1649.40.2.271.
77. Ingram DH, Mayes SD, Troxell LB, Calhoun SL. Assessing children with autism, mental retardation, and typical development using the Playground Observation Checklist. Autism. 2007 Jul;11(4):311-9. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361307078129.
78. Werner E, Dawson G, Osterling J, Dinno N. Brief report: Recognition of autism spectrum disorder before one year of age: a retrospective study based on home videotapes. J Autism Dev Disord. 2000 Apr;30(2):157-62. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1005463707029.
79. Nadig AS, Ozonoff S, Young GS, Rozga A, Sigman M, Rogers SJ. A prospective study of response to name in infants at risk for autism. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Apr;161(4):378-83. DOI: http://doi.org/10.1001/archpedi.161.4.378.
80. Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Swettenham J, Nightingale N, Morgan K, et al. Psychological markers in the detection of autism in infancy in a large population. Br J Psychiatry. 1996 Feb;168(2):158-63. DOI: http://doi.org/10.1192/bjp.168.2.158.
81. Charman T, Swettenham J, Baron-Cohen S, Cox A, Baird G, Drew A. Infants with autism: an investigation of empathy, pretend play, joint attention, and imitation. Dev Psychol. 1997 Sep;33(5):781-9. DOI: http://doi.org/10.1037//0012-1649.33.5.781.
82. Mawle E, Griffiths P. Screening for autism in pre-school children in primary care: Systematic review of English Language tools. Int J Nurs Stud. 2006 Jul 1;43(5):623–36. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.11.011.
83. Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders. A national clinical guideline- Edinburgh, Scotland: Healthcare Improvement Scotland. 2007. URL: https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101321862-pdf
84. UK National Screening Committee. What is Screening? URL: https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/nhs-screening/.
85. Allaby M; Sharma M. Screening for Autism Spectrum Disorders in Children below the age of 5 years. Draft report for the UK National Screening Committee. 2012. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/document/624ae1d3-ffcb-4eaa-bc0e-53a8aaa78661/download.
86. UK NSC external review. A review of screening for autism spectrum disorders in pre-school children under the age of 5 years. 2022. URL: https://view-health-screening-recommendations.service.gov.uk/review/evidencesummary/download-documents/external_review/
87. McPheeters ML, Weitlauf A, Vehorn A, Taylor C, Sathe NA, Krishnaswami S, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2016 Feb. Report No.: 13-05185-EF-1.
88. Siu AL; US Preventive Services Task Force (USPSTF); Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Baumann LC, Davidson KW, Ebell M, et al. Screening for Autism Spectrum Disorder in Young Children: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2016 Feb 16;315(7):691-6. DOI: http://doi.org/10.1001/jama.2016.0018.
89. Alonso-Esteban Y, Marco R, Hedley D, Uljarevié M, Barbaro J, Canal-Bedia R, et al. Screening instruments for early detection of autism spectrum disorder in Spanish speaking communities. Psicothema. 2020 May;32(2):245-252. DOI: http://doi.org/10.7334/psicothema2019.340.
90. DuBay M, Lee H, Palomo R, Evidence map of Spanish language parent- and self-report screening and diagnostic tools for autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders. 2023;102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2023.102117.
91. Canal-Bedia R, García-Primo P, Martín-Cilleros MV, Santos-Borbujo J, Guisuraga-Fernández Z, Herráez-García L, et al. Modified checklist for autism in toddlers: cross-cultural adaptation and validation in Spain. J Autism Dev Disord. 2011 Oct;41 (10):1342-51. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-010-1163-z.
92. Robins DL, Fein D, Barton ML, Green JA. The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord. 2001 Apr;31(2):131-44. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1010738829569.
93. García Primo P, Santos Borbujo J, Martín Cilleros M V., Martínez Velarte M, Lleras Muñoz S, Posada De La Paz M, et al. Programa de detección precoz de trastornos generalizados del desarrollo en las áreas de salud de Salamanca y Zamora. An Pediatría. 2014 May 1;80(5):285–92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2013.06.030
94. Magán-Maganto M, Canal-Bedia R, Hernández-Fabián A, Bejarano-Martín Á, Fernández-Álvarez CJ, Martínez-Velarte M, et al. Spanish Cultural Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised. J Autism Dev Disord. 2020 Jul;50(7):2412-2423. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-018-3777-5.
95. Belinchón M, Hernández JM, Sotillo M. Capítulo 5: Escala Autónoma para la detección del Síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento. En: Personas con Síndrome de Asperger. Funcionamiento, detección y necesidades.2008; Madrid. URL: https://www.uam.es/uam/media/doc/1606858123975/escalaautonoma.pdf
96. Allen CW, Silove N, Williams K, Hutchins P. Validity of the social communication questionnaire in assessing risk of autism in preschool children with developmental problems. J Autism Dev Disord. 2007 Aug;37(7):1272-8. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-006-0279-7.
97. Gray KM, Tonge BJ, Sweeney DJ, Einfeld SL. Screening for autism in young children with developmental delay: an evaluation of the developmental behaviour checklist: early screen. J Autism Dev Disord. 2008 Jul;38(6):1003-10. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-007-0473-2.
98. Eaves LC, Wingert HD, Ho HH, Mickelson EC. Screening for autism spectrum disorders with the social communication questionnaire. J Dev Behav Pediatr. 2006 Apr;27(2 Suppl):S95-S103. DOI: http://doi.org/10.1097/00004703-200604002-00007.
99. Eaves LC, Wingert H, Ho HH. Screening for autism: agreement with diagnosis. Autism. 2006 May;10(3):229-42. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361306063288.
100. Ehlers S, Gillberg C, Wing L. A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. J Autism Dev Disord. 1999 Apr;29(2):129-41. DOI: http://doi.org/10.1023/a:1023040610384.
101. Nordin V, Gillberg C. Autism spectrum disorders in children with physical or mental disability or both. II: Screening aspects. Dev Med Child Neurol. 1996 Apr;38(4):314-24. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-8749.1996.tb12097.x.
102. Goodman R, Minne C. Questionnaire screening for comorbid pervasive developmental disorders in congenitally blind children: a pilot study. J Autism Dev Disord. 1995 Apr;25(2):195-203. DOI: http://doi.org/10.1007/BF02178504.
103. Corsello C, Hus V, Pickles A, Risi S, Cook EH Jr, Leventhal BL, et al. Between a ROC and a hard place: decision making and making decisions about using the SCQ. J Child Psychol Psychiatry. 2007 Sep;48(9):932-40. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01762.x.
104. Snow AV, Lecavalier L. Sensitivity and specificity of the Modified Checklist for Autism in Toddlers and the Social Communication Questionnaire in preschoolers suspected of having pervasive developmental disorders. Autism. 2008 Nov;12(6):627-44. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361308097116.
105. Shaw KA, Maenner MJ, Bakian AV, Bilder DA, Durkin MS, Furnier SM, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018. MMWR Surveill Summ. 2021 Dec 3;70(10):1-14. DOI: http://doi.org/10.15585/mmwr.ss7010a1
106. Shaw KA, Bilder DA, McArthur D, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. MMWR Surveill Summ 2023;72(No. SS-1):1–15. URL: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7201a1
107. Bent CA, Dissanayake C, Barbaro J. Mapping the diagnosis of autism spectrum disorders in children aged under 7 years in Australia, 2010-2012. Med J Aust. 2015 Apr 6;202(6):317-20. DOI: http://doi.org/10.5694/mja14.00328
108. Brignell A, Harwood RC, May T, Woolfenden S, Montgomery A, Iorio A et al. Overall prognosis of preschool autism spectrum disorder diagnoses. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Sep 28;9(9):CD012749. DOI: http://doi.org/10.1002/14651858.CD012749.pub2.
109. Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb ;53(2):237–57. PMID: 24472258. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.10.013.
110. Zwaigenbaum L, Bryson S, Rogers T, Roberts W, Brian J, Szatmari P. Behavioral manifestations of autism in the first year of life. Int J Dev Neurosci. 2005 Apr-May;23(2-3):143-52. DOI: http://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2004.05.001.
111. Zwaigenbaum L, Bauman ML, Stone WL, Yirmiya N, Estes A, Hansen RL, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder: Recommendations for Practice and Research. Pediatrics. 2015 Oct;136 Suppl 1(Suppl 1):S10-40. DOI: http://doi.org/10.1542/peds.2014-3667C.
112. Tanner A, Dounavi K. The Emergence of Autism Symptoms Prior to 18 Months of Age: A Systematic Literature Review. J Autism Dev Disord. 2021 Mar;51(3):973-993. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-020-04618-w.
113. Daniels AM, Mandell DS. Explaining differences in age at autism spectrum disorder diagnosis: a critical review. Autism. 2014 Jul;18(5):583-97. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361313480277.
114. Van ‘t Hof M, Tisseur C, van Berckelear-Onnes I, van Nieuwenhuyzen A, Daniels AM, Deen M, et al. Age at autism spectrum disorder diagnosis: A systematic review and meta-analysis from 2012 to 2019. Autism. 2021 May;25(4):862-873. DOI: http://doi.org/10.1177/1362361320971107.
115. Chawarska K, Klin A, Paul R, Volkmar F. Autism spectrum disorder in the second year: stability and change in syndrome expression. J Child Psychol Psychiatry. 2007 Feb;48(2):128-38. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01685.x.
116. Kleinman JM, Ventola PE, Pandey J, Verbalis AD, Barton M, Hodgson S, et al Diagnostic stability in very young children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 2008 Apr;38(4):606-15. DOI: http://doi.org/10.1007/s10803-007-0427-8.
117. Glascoe FP. Parents’ evaluation of developmental status: how well do parents’ concerns identify children with behavioral and emotional problems? Clin Pediatr (Phila). 2003 Mar;42(2):133-8. DOI: http://doi.org/10.1177/000992280304200206.
118. GAT – Grupo de Atención Temprana – (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad. URL: http://webs.um.es/fags/docs/2000libro_blanco_at_1.pdf
119. Trembath, D., Varcin, K., Waddington, H., Sulek, R., Pillar, S., Allen, G., et al. (2022). National guideline for supporting the learning, participation, and wellbeing of autistic children and their families in Australia. Autism CRC. Brisbane. URL: https://www.autismcrc.com.au/best-practice/supporting-children
120. Marita Broadstock. New Zealand Autism Spectrum Disorder Guideline’s supplementary paper on the effectiveness of music therapy interventions for children and young people on the autism spectrum. Christchurch: INSIGHT Research; 2021. URL: https://ndhadeliver.natlib.govt.nz/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE77498361.
121. Geretsegger M, Fusar-Poli L, Elefant C, Mössler KA, Vitale G, Gold C. Music therapy for autistic people. Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 9;5(5):CD004381. DOI: http://doi.org/10.1002/14651858.CD004381.pub4.
122. Center for Drug Evaluation and Research (CDER). The voice of the patients. U.S. Food and Drug Administration. 2018. FDA. URL: https://www.fda.gov/media/111099/download
123. Grupo de trabajo sobre implementación de GPC. Implementación de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS; 2009. Guías de Práctica Clínica en el SNS: I+CS Nº 2007/02-02. URL: https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2019/01/manual_implementacion.pdf
124. Fernández Álvarez E, Fernández Matamoros I, Fuentes Biggi J, Tabla de desarrollo Haizea-Llevant. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; 1991.
125. Fernández Álvarez E. El desarrollo psicomotor de 1.702 niños de 0 a 24 meses de edad. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona 1988. Tabla de desarrollo psicomotor. En: Estudio Haizea Llevant. Servicio central de publicaciones. Gobierno Vasco eds. Victoria. 1991.
126. Glascoe FP. Cómo utilizar la “evaluación de los padres del nivel de desarrollo” para detectar y tratar problemas del desarrollo y el comportamiento en atención primaria. MTA-Pediatría. 2001;22:225-243.
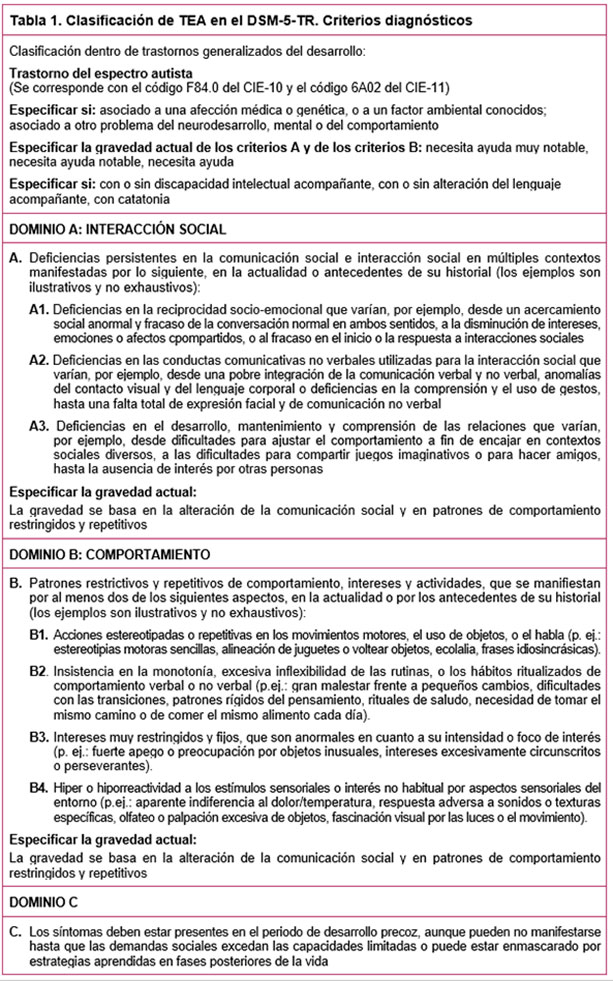
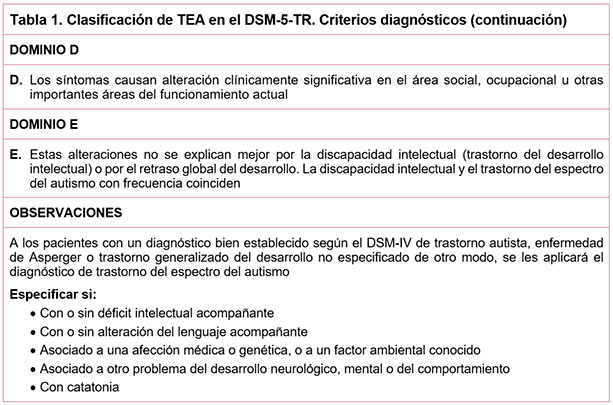
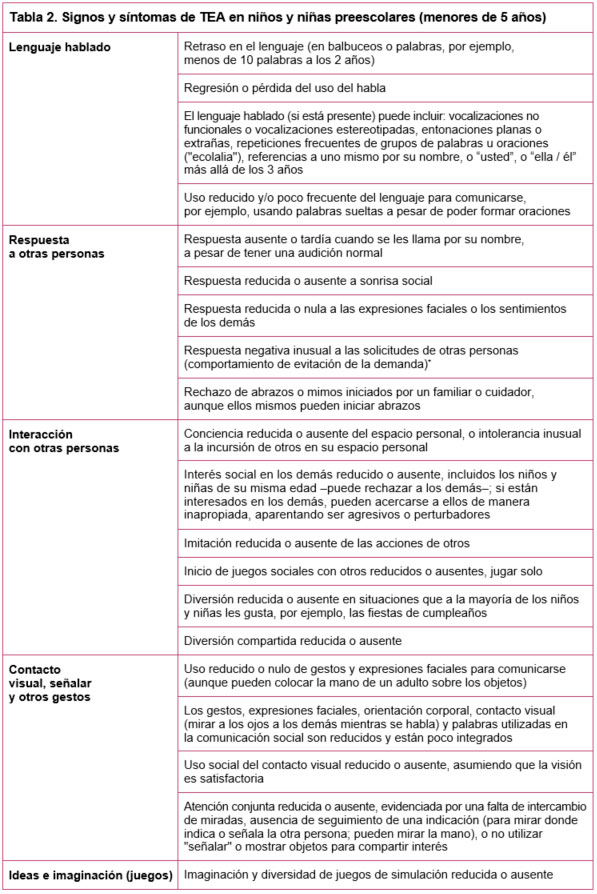
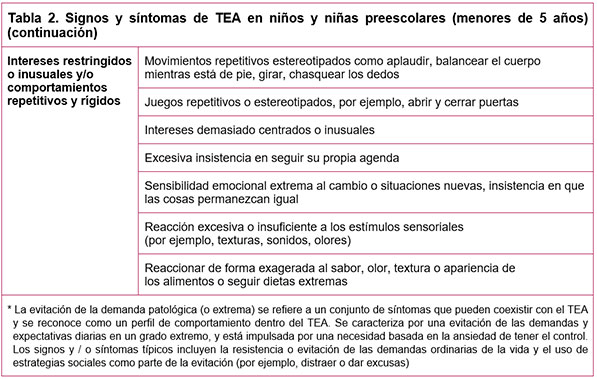




Los efectos deseados de la intervención superan a los indeseables. Eso significa que la mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención recomendada.